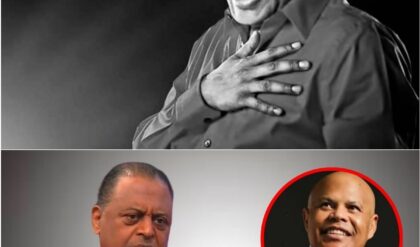Vivien Leigh, una de las actrices más icónicas de todos los tiempos, vivió una vida tan deslumbrante como trágica.
Nacida como Vivian Mary Hartley en Darjeeling, India, en 1913, bajo el sol del Himalaya, su destino parecía ya marcado por el contraste entre la belleza y la sombra.
Hija de un padre escocés y una madre irlandesa —aunque algunos afirmaban que también tenía raíces armenias o indias—, la joven fue enviada a los seis años a un internado en Inglaterra, donde pasó dos largos años sin ver a sus padres.
Allí, entre la soledad y los sueños, le confesó a sus compañeras que algún día sería una gran actriz.
Y lo fue, aunque el precio que pagó por alcanzar la gloria fue devastador.
En los años treinta, la joven Vivien abandonó la Academia Real de Arte Dramático para casarse con un abogado mayor que ella, Herbert Leigh Holman.
De ese matrimonio nació su única hija, Suzanne, pero la felicidad duró poco.
Su pasión por el teatro la llevó de regreso a los escenarios, y fue entonces cuando cambió su nombre artístico: de Vivian Holman a Vivien Leigh, inspirada en el segundo nombre de su esposo, pero transformándolo en un emblema de sofisticación.
A los 22 años, su interpretación en la obra The Mask of Virtue le otorgó el reconocimiento de la crítica y del público, lanzándola al estrellato.
Fue en esa misma época cuando conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre: el actor Laurence Olivier.
A pesar de que ambos estaban casados y tenían hijos, la atracción fue inmediata e irresistible.
Se convirtieron en amantes apasionados y, tras varios años de escándalos y divorcios, finalmente se casaron en 1940.
Su unión fue vista como la de una pareja perfecta: dos de los actores más talentosos del mundo, unidos por el arte y el amor.
Pero la realidad detrás de los reflectores era mucho más tormentosa.

Durante la filmación de Lo que el viento se llevó en 1939, Vivien trabajó jornadas agotadoras de más de 16 horas diarias, bajo una presión inmensa y con un pago muy inferior al de su compañero Clark Gable.
Aunque la película la convirtió en leyenda y le valió un Oscar a los 26 años, el esfuerzo físico y mental fue extremo.
En aquel entonces, ya comenzaban a manifestarse los primeros síntomas de un trastorno bipolar que marcaría el resto de su vida.
La euforia, la depresión y los estallidos de furia se mezclaban con momentos de dulzura y genialidad.
Laurence Olivier, que la amaba profundamente, comenzó a vivir también en un infierno emocional.
Los ataques de Vivien podían ser violentos y seguidos por amnesias totales; ella no recordaba nada y lloraba desconsoladamente después.
Su salud se deterioró aún más cuando, en 1944, fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad que la acompañaría hasta el final.
A pesar de su fragilidad, Leigh continuó su carrera con determinación.
Su segundo gran papel llegó en Un tranvía llamado deseo, donde interpretó a Blanche DuBois, un personaje cuya vulnerabilidad reflejaba la suya propia.
La interpretación fue tan intensa que la frontera entre actriz y personaje se desvaneció.

Ganó su segundo Oscar, pero quedó emocionalmente devastada.
La fragilidad mental y los tratamientos de electroshock que le aplicaron en años posteriores sólo agravaron su sufrimiento.
Durante el rodaje de César y Cleopatra, Vivien sufrió un aborto espontáneo tras una caída, lo que la sumió en una depresión profunda.
Su matrimonio con Olivier comenzó a desmoronarse.
Las infidelidades se hicieron públicas, y el actor llegó a descubrir que ella mantenía relaciones con desconocidos en episodios de impulsividad provocados por su enfermedad.
En los escenarios, sus crisis eran cada vez más frecuentes: olvidaba sus líneas, gritaba o se desmayaba.
En 1953, durante el rodaje de Elephant Walk, fue reemplazada por Elizabeth Taylor tras un colapso nervioso en pleno set.
Su internamiento en un hospital psiquiátrico fue uno de los momentos más dolorosos de su vida.
A pesar de las terapias y los intentos de control, la enfermedad no cedía. En 1960, Olivier, agotado y roto, pidió el divorcio.
Aunque se casó después con la actriz Joan Plowright, siempre reconoció que nunca volvió a amar a nadie como a Vivien.
Ella, por su parte, se refugió en los brazos del actor Jack Merivale, quien la cuidó con paciencia y ternura hasta el final.

Los últimos años de Vivien Leigh fueron una mezcla de nostalgia y decadencia.
A veces tenía brotes de euforia creativa, pero rápidamente caía en la desesperación.
Exigía que sus cuadros de Picasso y Renoir la acompañaran a todas partes, y podía enfurecerse por el color de un automóvil o por un simple error en escena.
En 1963 protagonizó la obra Tovarich, que fue un desastre teatral, aunque le valió un premio Tony.
Su última película, Ship of Fools (1965), marcó el cierre de su carrera cinematográfica.
Durante una escena de pelea, golpeó accidentalmente al actor Lee Marvin con un zapato de tacón, dejándole una cicatriz permanente.
En el verano de 1967, su tuberculosis regresó con fuerza.
Mientras intentaba recuperarse en su casa de Londres, se levantó de la cama una noche y colapsó.
Murió a los 53 años. Laurence Olivier, al enterarse, acudió inmediatamente para organizar su funeral y se aseguró de que sus cenizas fueran esparcidas cerca de su jardín favorito.

Cuando las luces de los teatros londinenses se apagaron por una hora en su honor, el silencio fue absoluto, como si todo el mundo del espectáculo se inclinara ante su memoria.
Pocos años antes de morir, Vivien había dicho: “Preferiría haber vivido una vida corta con Larry que una larga sin él”.
Y Olivier, ya viejo y enfermo, lloró viendo una de sus películas, murmurando simplemente: “Esto fue amor”.
Así se cierra la historia de Vivien Leigh, una mujer que brilló con una intensidad inhumana, cuya belleza y talento conquistaron al mundo, pero cuyo espíritu fue devorado por la enfermedad y la tragedia.
En su fragilidad residía su fuerza; en su locura, su arte.
Y aunque el tiempo haya pasado, su figura sigue viva en cada mirada de Blanche DuBois y en cada suspiro de Scarlett O’Hara, recordándonos que la grandeza casi siempre nace del dolor.