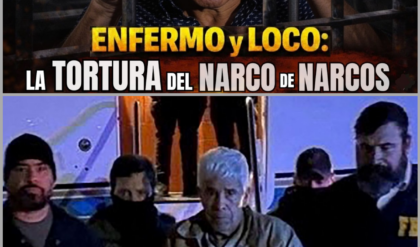La historia del entretenimiento mexicano está llena de momentos brillantes, rostros inolvidables y trayectorias artísticas que marcaron generaciones.
Sin embargo, también existe un capítulo oscuro que rara vez se aborda de manera abierta: la supuesta intervención del crimen organizado en la muerte de ciertos actores cuyas partidas, de acuerdo con múltiples testimonios y versiones extraoficiales, habrían sido disfrazadas como fallecimientos naturales.
Durante décadas, el silencio oficial y la falta de investigaciones claras alimentaron un velo de misterio alrededor de estas tragedias, creando un terreno fértil para preguntas sin respuesta.
Este reportaje revisita tres casos que, según diversas fuentes periodísticas y testimonios locales, pudieron haber sido víctimas de un clima de violencia que avanzaba sigilosamente sobre sectores aparentemente ajenos al mundo criminal.
El primero de estos casos es el de Luis Manuel Pelayo, un actor de reparto muy conocido en la televisión mexicana de los años setenta y ochenta.
Pelayo había decidido abandonar paulatinamente su carrera artística para dedicarse a un negocio propio: un amplio restaurante-bar ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México.
En aquella época, la zona vivía una expansión acelerada de bares, cantinas y locales nocturnos, lo que la volvía especialmente atractiva para quienes buscaban un lugar para invertir.
Pelayo vio en ese negocio la oportunidad de asegurar un futuro estable, lejos de los reflectores.
Sin embargo, según relatan habitantes de la zona, lo que parecía un proyecto prometedor terminó convirtiéndose en el escenario de su tragedia.
A finales de los años ochenta, el crimen organizado comenzó a infiltrarse en distintos municipios del Estado de México, exigiendo espacios dentro de establecimientos estratégicos para la venta de sustancias ilícitas.
El negocio de Pelayo, concurrido por clientes de distintos estratos, pronto se volvió un punto atractivo.
Las versiones extraoficiales sostienen que individuos vinculados a actividades delictivas se acercaron al actor con una propuesta disfrazada de acuerdo comercial: permitir la venta interna de drogas o enfrentar las consecuencias.

Pelayo, convencido de que la ley lo protegería, se negó rotundamente.
Aquella decisión, según estos testimonios, habría marcado su destino.
El día de su muerte transcurrió con absoluta normalidad, hasta que, de acuerdo con varios clientes que estaban presentes, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente hacia él.
Le dispararon a quemarropa frente a decenas de testigos.
El ataque fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Cuando la policía llegó, los agresores ya habían desaparecido.
Pese a los numerosos presentes que afirmaban haber presenciado el ataque, el comunicado oficial señaló que Pelayo falleció por un paro cardíaco fulminante, sin abrir una investigación profunda.
Para los habitantes de la zona, aquel cierre abrupto del caso dejó más dudas que certezas.
El segundo caso ocurrió dos décadas después y generó un impacto similar, aunque también quedó envuelto en una capa de hermetismo institucional.
Se trata del comediante Beto el Boticario, reconocido por su participación en La Carabina de Ambrosio, uno de los programas más recordados de la televisión mexicana.
En el imaginario colectivo, Beto representaba alegría, humor blanco y una vida aparentemente tranquila.
Sin embargo, las versiones extraoficiales señalan que un conflicto vecinal terminó convirtiéndose en una amenaza mortal.

Según testimonios citados por periodistas de la época, un grupo presuntamente vinculado a actividades ilícitas comenzó a construir un bar de baja categoría junto a su domicilio.
La preocupación del comediante por el ruido, la inseguridad y el ambiente conflictivo que podría generarse lo llevaron a usar sus contactos para impedir la apertura del local.
Lo que él desconocía, según estas fuentes, era que el establecimiento funcionaría como fachada para operaciones mucho más turbias, y su intervención habría obstaculizado intereses criminales.
La madrugada del 28 de julio de 2009, individuos armados habrían ingresado a su hogar sin forzar cerraduras, disparándole sin oportunidad de defenderse.
Aunque aún tenía signos vitales cuando fue trasladado al hospital, murió horas después.
La versión pública, no obstante, aseguró que el comediante falleció por complicaciones pulmonares.
La familia, siempre discreta, no hizo declaraciones contundentes sobre lo sucedido, mientras que la prensa fue instruida a no especular.
No hubo detenidos, no hubo sospechosos y no se abrió una investigación sólida, lo que avivó el debate sobre las verdaderas circunstancias.

El tercer caso es el de la actriz Blanca Sánchez, figura respetada del cine y la televisión mexicana, fallecida el 7 de enero de 2010.
La versión oficial señaló que murió a causa de complicaciones renales, pero diversas investigaciones independientes han sugerido que su fallecimiento podría estar relacionado con presiones ejercidas por grupos criminales.
Blanca era dueña de una gran tienda de abarrotes que generaba ingresos significativos.
De acuerdo con testimonios recogidos por periodistas, dicha tienda habría sido blanco de extorsiones bajo el llamado “derecho de piso”, un mecanismo que, para esos años, ya dominaba varias zonas de la capital mexicana.
Personas cercanas a la actriz relataron comportamientos inusuales alrededor del negocio días antes de su muerte: motociclistas desconocidos vigilando el área, autos estacionados con individuos que observaban el lugar sin ingresar, e incluso visitantes que no compraban nada pero parecían inspeccionar el espacio.
Cuando Blanca se negó a pagar las cuotas exigidas, según estas versiones, su destino habría quedado sellado.
Fue encontrada sin vida lejos de su negocio, lo que para muchos confirmaba la intervención de manos criminales.
A pesar de los indicios y testimonios, las autoridades cerraron el expediente sin profundizar en líneas alternas de investigación.

Los tres casos comparten un patrón inquietante: versiones oficiales que priorizaron explicaciones naturales o médicas, ausencia de investigaciones profundas, falta de detenidos y testimonios que señalan posibles móviles vinculados al crimen organizado.
Aunque ninguna autoridad ha confirmado estas teorías, las coincidencias han dejado una huella profunda en la memoria colectiva.
Para muchos, estos episodios representan la cara más silenciada de un país donde, durante años, la violencia avanzó más rápido que la capacidad institucional de combatirla.
Hoy, décadas después de los primeros casos, las dudas permanecen intactas.
Las familias guardan silencio, los expedientes continúan cerrados y las versiones extraoficiales siguen alimentando debates sobre lo que realmente ocurrió.
Lo cierto es que, en medio de luces, pantallas y ovaciones, también existe una historia paralela marcada por el temor, la censura y la sombra implacable de poderes ocultos que, según muchos, nunca permitieron que la verdad saliera plenamente a la luz.