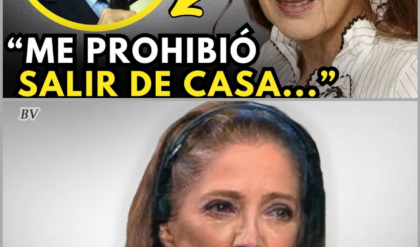Antonio Margarito fue durante años uno de los nombres más temidos del boxeo mundial.

Para algunos, un símbolo de resistencia inhumana; para otros, un ejemplo extremo de brutalidad dentro del ring.
Su historia no es solo la de un campeón mexicano surgido de la pobreza, sino la de un sistema que permitió, encubrió y celebró la violencia hasta que el daño fue irreversible.
El “Tornado de Tijuana” no solo destruyó a sus rivales; terminó convertido en el reflejo más crudo de los excesos de su propio deporte.
Nacido el 5 de marzo de 1978 en Tijuana, Baja California, Margarito creció en una ciudad marcada por la frontera, la carencia y la violencia cotidiana.
Su infancia estuvo lejos de cualquier ideal romántico.
Su padre cruzaba ilegalmente a Estados Unidos para trabajar como albañil cuando había oportunidad; su madre limpiaba casas del otro lado de la línea fronteriza.
El dinero apenas alcanzaba para sobrevivir.
La colonia Libertad, donde creció, era un entorno de calles sin pavimentar, servicios intermitentes y disparos nocturnos que formaban parte del paisaje sonoro habitual.
Desde niño, Antonio mostró una relación anormal con el dolor.
A los siete años cayó desde el techo de su casa y se fracturó el brazo de forma expuesta.
En lugar de llorar o pedir ayuda, caminó kilómetros hasta su hogar con el hueso atravesando la piel.
Ese episodio dejó una huella profunda en su madre, quien comenzó a preguntarse si su hijo era excepcional o si algo en él estaba roto.
El tiempo se encargaría de responder.

La necesidad lo empujó a trabajar desde muy joven.
A los nueve años vendía chicles en la frontera durante jornadas de doce horas.
Observó con atención quiénes compraban y quiénes lo ignoraban, aprendiendo una lección que marcaría su carácter: el mundo no regala nada.
A los once años encontró el boxeo en el gimnasio Morales.
No tenía dinero para entrenar, pero regresó todos los días durante semanas hasta que el entrenador Ramón Morales aceptó probarlo.
La condición fue clara: si lloraba tras recibir un golpe, no volvería.
Margarito aceptó.
El primer gancho al hígado lo dobló, pero no lloró. Pidió otro.
En ese instante, nació un boxeador distinto.
Desde entonces, entrenó con hambre, cansancio y una resistencia que inquietaba incluso a sus entrenadores.
No aprendía a esquivar; aprendía a soportar.
No entrenaba para ganar puntos, sino para avanzar y castigar.
En el ring amateur, su patrón se repitió una y otra vez: absorbía golpes hasta que el rival se agotaba y luego lo destruía.
Entre los 13 y los 17 años acumuló 38 victorias en 43 peleas amateurs, la mayoría por nocaut, dejando rivales hospitalizados y carreras truncadas.

Su debut profesional llegó en 1994, con apenas 16 años.
A partir de ahí, Margarito construyó una racha demoledora.
No era técnico ni elegante, pero su presión constante y castigo al cuerpo lo convirtieron en una pesadilla.
Las lesiones de sus rivales comenzaron a llamar la atención: mandíbulas fracturadas, costillas rotas, hemorragias internas.
Médicos comentaban en voz baja que los daños no parecían normales, pero nadie investigaba.
Ganar garantizaba silencio.
La llegada del entrenador Javier Capetillo marcó un punto de inflexión.
Los rumores sobre vendajes “creativos” existían desde antes, pero con Margarito las consecuencias se intensificaron.
En 2008, la pelea contra Miguel Cotto en Las Vegas se convirtió en un punto negro de la historia del boxeo.
Durante once rounds, Margarito castigó de forma sistemática el ojo izquierdo del puertorriqueño.
El resultado fue devastador: fracturas faciales, desprendimiento de retina y daño ocular permanente.
Cotto nunca volvió a ser el mismo.
En aquel momento, los médicos insinuaron que las fracturas no correspondían a golpes normales, pero el sistema volvió a mirar hacia otro lado.

Todo cambió el 24 de enero de 2009, en Los Ángeles.
Antes de la pelea contra Shane Mosley, un inspector de la Comisión Atlética de California detectó irregularidades en las vendas de Margarito.
Al retirarlas, apareció una almohadilla endurecida con yeso de París en su interior.
Era una violación absoluta del reglamento.
Las pruebas confirmaron el material ilegal.
Margarito fue suspendido por un año; Capetillo recibió una suspensión de por vida en California.
El escándalo sacudió al boxeo mundial y abrió una pregunta incómoda: ¿cuántas peleas se habían ganado así antes?
Esa misma noche, Margarito peleó sin vendajes ilegales y fue brutalmente derrotado por Mosley.
Por primera vez, el mito se derrumbó.
Sin su arma oculta, el “monstruo” parecía humano.
Aun así, tras cumplir la suspensión, regresó al ring.
En 2010 enfrentó a Manny Pacquiao en una pelea que muchos describen como una ejecución pública.
Round tras round, Pacquiao destrozó el rostro de Margarito, rompiéndole la órbita ocular en siete fragmentos y dejándolo ciego de un ojo.
Los comentaristas pedían detener el combate.
No lo hicieron.

Dos años antes, Margarito había destruido el ojo de Cotto.
Ahora el castigo regresaba con la misma violencia.
A pesar de las advertencias médicas, Margarito volvió a pelear.
En la revancha contra Cotto en 2011, el daño ocular reapareció y la pelea fue detenida para evitar una tragedia mayor.
Su esposa le dio un ultimátum.
Aun así, regresó una vez más en 2013 contra Saúl “Canelo” Álvarez.
Fue una pelea triste, desigual, que terminó con la toalla lanzada por su esquina.
Hoy, Antonio Margarito vive en Tijuana, ciego de un ojo, con daño cerebral y dolores crónicos.
Entrena a niños de bajos recursos en su propio gimnasio.
Algunos lo defienden como un hombre que pagó con su cuerpo; otros nunca lo perdonarán.
Su historia permanece como advertencia.
No solo sobre un boxeador, sino sobre un deporte que permitió que la violencia se convirtiera en espectáculo hasta que fue demasiado tarde.
En el boxeo, como en la vida, el castigo no fortalece: destruye lentamente, golpe a golpe.