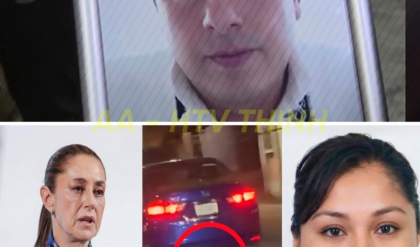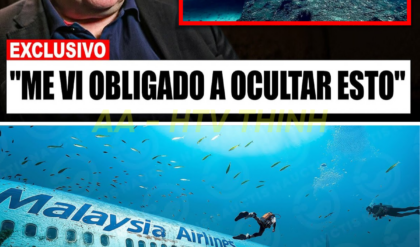Durante años, Cilia Flores fue presentada como el rostro institucional de la Revolución Bolivariana: abogada, defensora de derechos humanos, diputada, presidenta de la Asamblea Nacional y finalmente primera dama de Venezuela.

Sin embargo, fuera del discurso oficial, su nombre comenzó a aparecer una y otra vez en expedientes judiciales, investigaciones internacionales y sanciones económicas que la vinculan con uno de los entramados criminales más graves del continente: el llamado Cartel de los Soles.
Hoy, su figura simboliza para muchos el lado más oscuro del poder en Venezuela.
Nacida en 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Cilia Flores creció en un entorno humilde y construyó una carrera jurídica marcada por la disciplina y la ambición.
Se graduó en Derecho y durante años trabajó en áreas vinculadas a la defensa legal y a organismos del Estado.
Su vida dio un giro decisivo tras el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, cuando decidió formar parte del equipo legal que defendió a Hugo Chávez tras su fallida insurrección.
Aquella decisión la colocó en el corazón del movimiento que más tarde llegaría al poder.
Mientras Chávez se convertía en líder político, Flores tejía una red silenciosa de alianzas.
Fue diputada, luego presidenta de la Asamblea Nacional y una de las figuras más influyentes del chavismo.
Su estilo de poder no se basaba en discursos encendidos, sino en el control de estructuras clave.
Dentro del oficialismo, era vista como una operadora implacable, capaz de decidir nombramientos, ascensos y destinos políticos desde la sombra.

Su gestión parlamentaria no estuvo exenta de polémica.
En 2008 estalló el escándalo por la contratación de decenas de familiares en la nómina de la Asamblea Nacional.
Lejos de negar los hechos, Flores defendió públicamente a su familia, asegurando que se sentía “orgullosa” de ellos.
Para muchos analistas, ese episodio marcó un punto de inflexión: el proyecto que prometía acabar con las élites parecía estar construyendo una nueva, aún más cerrada y poderosa.
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Cilia Flores consolidó su influencia al casarse con Nicolás Maduro, entonces recién electo presidente.
Desde ese momento, su perfil público disminuyó, pero su poder real aumentó.
Según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, Flores pasó a controlar áreas sensibles del Estado, incluyendo el sistema judicial y electoral, convirtiéndose en una figura clave para la supervivencia del régimen.
El golpe más fuerte a su imagen llegó en 2015, cuando sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos en Haití y posteriormente juzgados en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína.
Durante el juicio en Nueva York, la fiscalía presentó grabaciones, mensajes y testimonios que describían una operación de gran escala, con supuestos vínculos con estructuras del Estado venezolano.
En 2017, ambos fueron condenados a 18 años de prisión.

Aunque Cilia Flores negó cualquier implicación y calificó el caso como una “venganza política”, las sospechas crecieron.
Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, su nombre aparece vinculado a reuniones, sobornos y protección de rutas del narcotráfico.
En 2018, el Departamento del Tesoro la sancionó formalmente, congelando activos y prohibiéndole el ingreso a territorio estadounidense.
Posteriormente, Canadá y la Unión Europea adoptaron medidas similares.
Uno de los aspectos más controvertidos de estas investigaciones es el patrimonio de su familia.
Reportajes de medios especializados revelaron la adquisición de múltiples propiedades de alto valor en zonas exclusivas de Caracas y en el extranjero, supuestamente a través de empresas pantalla y testaferros.
Según estas investigaciones, los ingresos declarados no justificarían el nivel de vida ni las inversiones inmobiliarias detectadas.
Mientras tanto, Venezuela atravesaba una de las peores crisis humanitarias de su historia.
Hospitales sin insumos, salarios mínimos pulverizados y millones de ciudadanos forzados a emigrar contrastaban brutalmente con las mansiones, vehículos blindados y lujos atribuidos a la élite gobernante.
Para muchos venezolanos, Cilia Flores se convirtió en el símbolo de esa contradicción: una revolución que prometió justicia social, pero terminó asociada a corrupción y criminalidad.

En años recientes, su nombre volvió a ocupar titulares tras nuevas acusaciones en tribunales federales estadounidenses, donde es señalada como pieza clave en una estructura de narcotráfico de alcance internacional.
Aunque Flores se declara inocente y sus abogados insisten en que se trata de persecución política, el peso de los expedientes ha reforzado su imagen como una de las figuras más controvertidas del poder latinoamericano.
Hoy, la llamada “mansión maldita” no es solo una propiedad física, sino una metáfora del imperio que, según las acusaciones, se levantó mientras el país se desmoronaba.
El caso de Cilia Flores plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo una abogada que defendía derechos humanos terminó vinculada a las redes criminales más poderosas del continente?
La respuesta, para muchos, está escrita en los documentos judiciales, en las sanciones internacionales y en el silencio de un sistema que durante años protegió a sus figuras más influyentes.
Mientras las investigaciones avanzan y la historia sigue escribiéndose en los tribunales, Venezuela observa cómo una de las mujeres más poderosas de su historia enfrenta el juicio más severo: el de la opinión pública y el de la memoria colectiva.