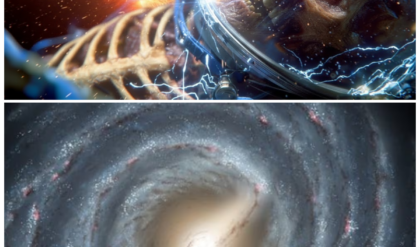El salón aún olía a flores cuando empezó el silencio.
Dos días antes, ese mismo lugar estaba lleno de música, risas y copas chocando bajo luces doradas.
Camila giraba con su vestido blanco mientras todos decían que parecía una película.

Tomás no dejaba de mirarla como si no pudiera creer que ella hubiera dicho que sí.
Eran la pareja perfecta para cualquiera que los viera desde afuera.
Se habían conocido tres años antes en una fiesta de cumpleaños. Nada espectacular. Nada dramático.
Una conversación que se alargó más que el resto.
Después vinieron los cafés, los mensajes hasta las tres de la mañana, los planes de viajar, el departamento pequeño que alquilaron juntos.
Discusiones normales. Reconciliaciones normales. Amor normal.
O eso creían.
La boda fue sencilla pero luminosa.
Amigos, familia, música que hacía vibrar el piso. Camila abrazaba a todos.
Tomás hacía chistes, levantaba copas, repetía que era “el hombre más afortunado del mundo”.
Nadie notó nada raro.
Ni siquiera ella.
La primera grieta fue pequeña.
La mañana después de la boda, Camila despertó sola en la cama del hotel. No le pareció extraño. Pensó que Tomás habría bajado por café. Pero el café nunca llegó.
Su teléfono estaba en la mesa de noche.
Las llaves también.
Su traje, colgado.
Pasaron treinta minutos.
Luego una hora.
Camila empezó a llamar. Sonaba. Nadie respondía.
Bajó a recepción. Nadie lo había visto salir.
Revisaron cámaras.
A las 5:12 a.m., Tomás salía por la puerta principal… solo. Sin bolso. Sin abrigo. Sin mirar atrás.
Caminó hacia la esquina.
Y desapareció del ángulo de la cámara.
No volvió a aparecer.
Al principio, todos pensaron lo mismo: nervios. Estrés.
Alguna crisis. Quizá necesitaba aire.
Pero el aire no suele durar días.
La familia empezó a llamarse entre sí con voces tensas. Los amigos publicaron fotos. Se recorrieron hospitales. Comisarías. Nada.
El celular se apagó esa misma mañana.
Camila dejó de llorar el segundo día. No porque estuviera bien, sino porque su cuerpo no podía más. Se sentaba en la cama con el vestido de novia doblado sobre las piernas como si fuera una reliquia de otra vida.
La policía empezó a hacer preguntas.
¿Habían discutido?
No.
¿Deudas?
No que ella supiera.
¿Alguna relación paralela?
Camila sintió que la pregunta le atravesaba el pecho.
—No.
Pero al decirlo, recordó algo.
Pequeño. Inofensivo en su momento.
Semanas antes de la boda, Tomás había estado distante. Más callado. Se quedaba mirando la nada. Cuando ella preguntaba, decía que era trabajo.
Trabajo que, según su jefe, iba perfectamente.
A los cinco días, el caso salió en las noticias.
Las redes explotaron. Teorías por todos lados. Secuestro. Huida. Vida doble.
Cada foto de la boda ahora parecía inquietante. Sonrisas congeladas que la gente analizaba como si escondieran códigos secretos.
Entonces apareció el primer detalle extraño.
Una mujer llamó de forma anónima.
Dijo haber visto a Tomás la noche antes de la boda, discutiendo en la calle con alguien. Un hombre mayor. Gritos.
Palabras como “no ahora” y “ya es tarde”.
Nadie sabía quién era ese hombre.
Revisaron las cámaras del barrio.
Imagen borrosa. Dos figuras. Un auto oscuro.
Nada más.
Camila empezó a revisar cosas que nunca había revisado. Cajones. Papeles. Una caja al fondo del placard que nunca había visto.
Dentro: un sobre.
Fotos viejas.
Tomás con otra mujer. Abrazados. Fechas de años antes.
Detrás de una foto, una frase: No puedes escapar de lo que prometiste.
Camila sintió frío.
No reconocía a esa mujer.
No reconocía esa parte de su vida.
La policía investigó. La mujer de la foto estaba muerta desde hacía cuatro años. Accidente de tránsito.
Pero el hermano de ella tenía antecedentes. Violencia. Amenazas.
¿Venganza?
Era una posibilidad.
Pero no había pruebas de que hubiera estado cerca de la ciudad.
Los días se hicieron semanas.
La historia se volvió obsesión nacional.
Programas de televisión reconstruían la boda segundo a segundo. Expertos analizaban lenguaje corporal.
Gente que jamás los conoció opinaba con seguridad brutal.
Camila dejó de mirar noticias.
Vivía en un estado raro, como si caminara bajo agua.
A veces pensaba que la puerta se abriría y Tomás entraría diciendo que todo fue un malentendido. O una broma cruel.
Pero la puerta seguía cerrada.
Una noche, un detalle cambió todo.
Un taxista se presentó.
Dijo que esa madrugada había llevado a un hombre nervioso, sin saco, desde el centro hasta una estación de buses abandonada en las afueras.
Mostró una foto.
Era él.
Las cámaras del lugar no funcionaban.
Pero encontraron algo.
El anillo.
El anillo de bodas de Tomás, en el suelo, cerca de un viejo galpón.
Sin sangre.
Sin señales de lucha.
Solo el anillo.
Como si hubiera querido dejar un mensaje.
O deshacerse de una promesa.
La teoría cambió.
¿Y si se había ido por voluntad propia?
¿Y si la boda no fue el comienzo… sino el final de algo que él ya no podía sostener?
Camila odiaba esa idea.
Porque dolía distinto.
No era perderlo.
Era no haberlo conocido nunca.
Pasaron meses.
La búsqueda se redujo. Los titulares cambiaron. El mundo siguió.
Pero para ella, el tiempo se rompió esa madrugada.
Un día volvió al salón de la boda. Vacío. Silencioso. Caminó por donde había bailado. Tocó una mesa. Cerró los ojos.
No lloró.
Solo respiró.
Y entendió algo que dolía, pero liberaba.
Quizá nunca sabría qué pasó.
Quizá el misterio no tenía final claro. Algunos desaparecen en la tierra. Otros en secretos que nunca se atreven a decir en voz alta.
Pero ella seguía aquí.
Viva.
Y aunque la historia se había llevado su boda, su certeza y su idea del amor, no se llevaría su futuro.
Porque a veces el misterio no se resuelve.
Se sobrevive.
Y en algún lugar entre las promesas rotas y las preguntas sin respuesta, Camila empezó, lentamente, a reconstruirse… con la verdad más difícil de aceptar:
No todas las desapariciones dejan un cuerpo.
Algunas dejan un vacío que nadie puede explicar.