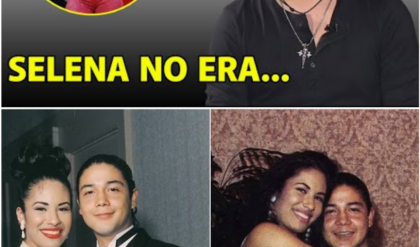“Horas que humillaron al Estado: el Culiacanazo y la derrota que nadie quiso admitir” 😨⏳⚠️
El 17 de octubre de 2019 amaneció como cualquier otro día en Culiacán, Sinaloa, hasta que la normalidad se rompió de forma abrupta.

Una operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se puso en marcha sin que la ciudad supiera que estaba a punto de convertirse en rehén.
En cuestión de minutos, lo que parecía un operativo controlado se transformó en un escenario caótico que reveló una verdad incómoda: el narcotráfico estaba preparado para responder con una fuerza descomunal.
Las calles se llenaron de hombres armados con rifles de alto poder, camionetas blindadas y una coordinación que parecía militar.
Bloqueos, vehículos incendiados, disparos en avenidas principales y ataques simultáneos crearon una sensación de colapso total.
Familias enteras se refugiaron en sus casas, escuelas cerraron de emergencia y hospitales entraron en alerta máxima.
El mensaje era claro y brutal: la ciudad estaba tomada.

Mientras tanto, las imágenes se multiplicaban en redes sociales, mostrando una realidad que superaba cualquier discurso oficial.
El Ejército mexicano, desplegado en distintos puntos, se encontró atrapado en una encrucijada imposible.
Continuar con la detención significaba escalar el enfrentamiento y poner en riesgo inmediato a miles de civiles.
Retroceder implicaba algo aún más grave: admitir, ante los ojos del país y del mundo, que el Estado había sido doblegado por el crimen organizado.
La decisión llegó tras horas de tensión insoportable.
Ovidio Guzmán fue liberado, y con ello, se selló uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de México.

Para muchos, ese momento marcó una derrota simbólica devastadora.
No solo se trató de soltar a un objetivo prioritario, sino de hacerlo bajo presión armada, con la ciudad como rehén y el miedo como moneda de cambio.
El narcotráfico había demostrado que no solo tenía armas y hombres, sino también la capacidad de paralizar una capital estatal en pleno día.
El impacto psicológico fue inmediato: si podían hacer eso en Culiacán, ¿qué impedía que ocurriera en cualquier otra ciudad?
Las explicaciones oficiales llegaron después, cargadas de justificaciones y llamados a la protección de la vida civil.
Se habló de una decisión humanitaria, de evitar una masacre, de priorizar la seguridad de la población.
Sin embargo, para una gran parte de la opinión pública, esas palabras no lograron borrar la imagen de un Estado acorralado.
La narrativa del “abrazos, no balazos” se convirtió en blanco de críticas feroces, mientras analistas y ciudadanos debatían si el costo de salvar vidas ese día fue demasiado alto a largo plazo.
El Culiacanazo no terminó cuando cesaron los disparos.
Sus consecuencias se extendieron durante meses, alimentando la percepción de que los cárteles no solo desafían al gobierno, sino que pueden imponer condiciones.
La figura del Ejército, históricamente vista como un pilar de contención, quedó envuelta en una discusión incómoda sobre límites, estrategias y órdenes políticas.
Para los soldados en el terreno, fue una jornada de tensión extrema; para el país, un golpe directo a la confianza institucional.
Lo más perturbador fue la sensación de normalización que vino después.
Con el paso del tiempo, las imágenes del caos comenzaron a diluirse en la memoria colectiva, pero la pregunta central permaneció intacta.
¿Fue el Culiacanazo un caso excepcional o la muestra más cruda de una realidad estructural? La demostración de fuerza del narco no necesitó discursos ni comunicados: habló con balas, fuego y control territorial.
Culiacán quedó marcado como el símbolo de un límite cruzado.

Aquel día, el narcotráfico no solo defendió a uno de los suyos, sino que envió un mensaje al Estado mexicano: la capacidad de respuesta existe, y es inmediata.
Ese mensaje caló hondo, no solo en las autoridades, sino en una ciudadanía que observó, impotente, cómo el miedo se apoderaba de su ciudad mientras el poder se disputaba a plena vista.
Años después, el recuerdo del Culiacanazo sigue siendo incómodo y revelador.
No es solo una historia de armas y decisiones difíciles, sino un espejo que refleja las contradicciones de una estrategia de seguridad que aún no encuentra respuestas definitivas.
Fue el día en que los narcos vencieron al Ejército, al menos en la percepción pública, y en que México tuvo que mirarse de frente y aceptar que la batalla por el control no se libra solo en los cuarteles, sino en las calles, en las decisiones políticas y en la capacidad del Estado para no volver a ser puesto contra la pared de esa manera.