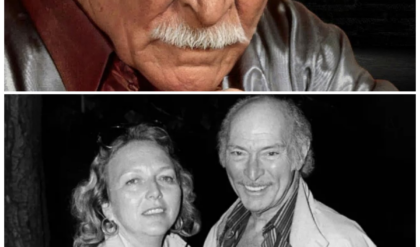“Fui el Guardaespaldas del Che: Lo que Vi Fue Tan Oscuro que Tuve que Huir de Cuba”
Durante décadas, su nombre no apareció en libros, ni en documentales, ni en los archivos oficiales de la Revolución.
No porque no existiera, sino porque era más conveniente que nadie supiera quién fue realmente.

Él fue uno de los guardaespaldas más cercanos a Ernesto “Che” Guevara.
No el más famoso, sino el más temido.
El que estaba allí cuando no había cámaras.
El que veía lo que otros no debían ver.
Y hoy, ya lejos de Cuba, asegura que lo que presenció lo obligó a huir para salvar su vida.
Su testimonio comenzó a circular en susurros, primero entre exiliados, luego entre periodistas independientes.
Durante años se negó a hablar, pero cuando finalmente lo hizo, dejó claro que no buscaba redención ni fama.
“No me fui por traición”, dijo.
“Me fui porque entendí que el silencio también mata”.
Según su relato, ser guardaespaldas del Che no significaba solo protegerlo de enemigos externos, sino formar parte de un círculo donde la violencia, la paranoia y las órdenes sin explicación eran parte del día a día.
Describe al Che como una figura compleja, brillante y despiadada a la vez.
Un hombre que hablaba de justicia mientras firmaba sentencias sin pestañear.
Asegura haber presenciado interrogatorios que nunca fueron registrados, castigos ejemplares ejecutados en nombre de la revolución y decisiones que, incluso para hombres entrenados para obedecer, resultaban imposibles de justificar.
“Había noches”, cuenta, “en las que entendí que ya no protegíamos una causa, sino un miedo”.
Según el exguardaespaldas, el ambiente alrededor del Che se volvió más oscuro con el paso del tiempo.
La desconfianza era constante.
Nadie estaba a salvo de ser acusado de traidor.
Una mirada mal interpretada, una pregunta fuera de lugar, podían sellar el destino de cualquiera.
Él mismo fue testigo de cómo compañeros desaparecían sin explicación.
Nunca se les volvía a mencionar.
Nunca se preguntaba por ellos.
El mensaje era claro: ver demasiado era peligroso.
Lo más perturbador de su relato no son los actos de violencia en sí, sino la naturalidad con la que, según él, se ejecutaban.
“El Che no gritaba”, afirma.
“No perdía el control.

Eso era lo más aterrador.
Daba una orden como quien decide cambiar de ruta.
Y sabías que alguien no volvería”.
Esa frialdad, dice, fue lo que comenzó a quebrarlo por dentro.
El punto de quiebre llegó cuando recibió una orden directa que se negó a cumplir.
No revela detalles exactos, pero asegura que implicaba eliminar a alguien cuyo único crimen había sido dudar.
Dudar de la estrategia, dudar del sacrificio infinito, dudar del rumbo que estaba tomando la revolución.
“Ahí entendí que si obedecía, ya no habría vuelta atrás.
Y si no obedecía, yo sería el siguiente”.
A partir de ese momento, supo que debía huir.
Pero escapar de Cuba, y más aún del entorno del Che, no era simplemente cruzar una frontera.
Era desaparecer sin dejar rastro.
Durante semanas fingió lealtad mientras preparaba su salida en silencio.
Cada día podía ser el último.
Cada mirada podía delatarlo.
“Nunca dormí tanto miedo como en esos días”, recuerda.
“No al enemigo externo, sino a los míos”.
Logró salir gracias a una combinación de suerte, contactos y errores que, según él, hoy ya no existirían.
Cuando finalmente pisó suelo extranjero, no sintió alivio inmediato, sino culpa.
Culpa por los que se quedaron.
Culpa por los que no pudieron escapar.
Culpa por haber sido parte de algo que, con el tiempo, comprendió que estaba lejos de la utopía que prometía.
Durante años guardó silencio.
Sabía que hablar significaba exponerse, revivir, y sobre todo, destruir una imagen sagrada.
“El Che no es solo un hombre”, dice.
“Es un símbolo.
Y los símbolos no admiten grietas”.
Pero con el paso del tiempo, y viendo cómo su rostro se convertía en mercancía, en bandera vacía, sintió que callar era traicionar una vez más.
Su testimonio no busca negar la historia oficial, sino incomodarla.
Recordar que detrás del mito hubo decisiones humanas, errores, excesos y víctimas que nunca tuvieron voz.
“Yo lo vi todo”, insiste.
“Y por eso tuve que huir.
Porque quien ve demasiado, no sobrevive dentro de un sistema que necesita silencio para funcionar”.
Hoy, desde el exilio, vive con una identidad discreta.
No busca reconocimiento.
Solo dejar constancia de que la revolución, vista desde tan cerca, tenía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar conscientemente.
Y que el guardaespaldas más peligroso no fue el que empuñaba el arma, sino el que decidió recordar.