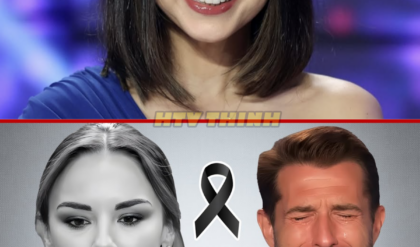La trayectoria de Amaia Montero se ha escrito a menudo con las mismas notas agridulces que caracterizaron sus canciones más emblemáticas, esas que definieron a toda una generación y convirtieron a La Oreja de Van Gogh en un fenómeno ineludible del pop en español.

Durante años, la figura de Amaia, antes intocable en la cima de las listas de éxitos, pareció desdibujarse entre ausencias prolongadas, silencios enigmáticos y una guerra privada que nadie lograba descifrar del todo.
Las preguntas se acumulaban sin respuesta: ¿qué motivó realmente su abrupta salida de la banda en el apogeo de su fama? ¿Qué sombras la empujaron a desaparecer del foco mediático una y otra vez? Y, sobre todo, ¿qué verdad dolorosa protegía con tanto celo detrás de esa barrera de hermetismo? Ahora, a los 49 años, tras un regreso que ha dejado atónitos tanto a seguidores como a críticos por su carga emotiva y su honestidad descarnada, Amaia Montero ha comenzado a abrir esa puerta que mantuvo cerrada durante casi dos décadas.
Lo que admite no solo reconfigura la narrativa de su carrera, sino que redefine el significado de su silencio y pone sobre la mesa el precio exorbitante de haber sido coronada reina demasiado joven, en una industria que a menudo devora a sus ídolos con la misma voracidad con la que los encumbra.
Para entender la magnitud de su confesión y el peso de su historia, es necesario rebobinar hasta los inicios, hasta ese encuentro fortuito en una fiesta en San Sebastián que cambiaría su vida para siempre.
Nacida en Irún el 26 de agosto de 1976, Amaia Montero no buscaba la fama cuando conoció a Pablo Benegas.
Sin embargo, la química musical fue instantánea, y de ese caos casual de adolescentes con guitarras nació La Oreja de Van Gogh.
En una época en la que las bandas lideradas por mujeres aún eran una rareza en el panorama español, la voz de Amaia, con su timbre único, emocional y reconocible al instante, se convirtió en el sello distintivo que la industria estaba esperando.
El éxito de su álbum debut, “Dile al Sol”, fue meteórico, catapultándolos de ser un grupo de amigos a llenar estadios y ganar premios internacionales en cuestión de meses.
Pero esa transformación vertiginosa, de vender maquetas a viajar por el mundo, trajo consigo un coste oculto.
Como la propia Amaia admitiría años después, no estaban preparados para que sus vidas cambiaran de la noche a la mañana, y aunque el apoyo mutuo dentro de la banda fue un salvavidas, la presión comenzaba a gestarse bajo la superficie.

La decisión de abandonar el grupo en 2007, justo cuando habían alcanzado el estatus de fenómeno global, fue el primer gran punto de inflexión.
Lejos de ser producto de conflictos internos o peleas de egos, como sugerían los rumores malintencionados, su marcha fue una necesidad vital de evolución personal y artística.
Amaia describió aquel momento con una claridad devastadora: bajar en un ascensor con sus compañeros, llorando, sabiendo que al salir de esa cabina se adentraba en lo desconocido, dejando atrás a quienes consideraba sus hermanos.
Lo que siguió fue una etapa de creatividad febril en solitario, marcada por el éxito de su primer álbum homónimo en 2008, pero también por una soledad nueva y abrumadora.
Ya no era la vocalista de una banda, sino una diva del pop expuesta en solitario a las exigencias de una industria implacable y al escrutinio constante de un público y una prensa que no perdonaban ni el más mínimo desliz.
Fue en este periodo cuando la narrativa sobre Amaia comenzó a torcerse, alejándose de su música para centrarse obsesivamente en su vida personal y, de manera cruel e injusta, en su apariencia física.
Su relación con Gonzalo Miró, aunque breve, la colocó en el centro del huracán mediático, y las posteriores comparaciones y comentarios sobre su peso, alimentados incluso por declaraciones desafortunadas de otras figuras públicas como Malú, se convirtieron en una constante tóxica.
Amaia, lejos de quedarse callada, defendió su derecho a habitar su cuerpo sin pedir disculpas, respondiendo con ironía y firmeza a quienes pretendían encorsetarla en cánones estéticos irreales.
Sin embargo, el daño estaba hecho.
La presión por mantener una imagen perfecta, sumada a la exigencia de superar sus propios éxitos musicales, comenzó a pasar factura a su salud mental y emocional.

El punto de quiebre más doloroso llegó en 2018, tras un concierto en Cantabria marcado por problemas técnicos que fue despiadadamente viralizado y ridiculizado en redes sociales.
Amaia se vio sometida a un linchamiento digital brutal, acusada de todo tipo de excesos y faltas de profesionalismo, cuando en realidad estaba lidiando con el agotamiento y la vulnerabilidad de quien lleva décadas entregándose en cuerpo y alma sobre los escenarios.
“Me crucifican por un día malo después de veinte años”, lamentó entonces, evidenciando el dolor de sentirse deshumanizada por la misma audiencia que antes la adoraba.
Este episodio, sumado al duelo no resuelto por la muerte de su padre en 2009 —una pérdida devastadora que coincidió con el inicio de su carrera en solitario y que la dejó sin su mayor pilar—, la empujó a retirarse de la vida pública en 2020.
Su mensaje de despedida, “necesito curarme”, fue un grito de auxilio que muchos no supieron interpretar a tiempo.
La caída definitiva al infierno, como ella misma lo describiría implícitamente, ocurrió en diciembre de 2022, cuando una fotografía en blanco y negro, donde aparecía visiblemente deteriorada y sin filtros, hizo saltar todas las alarmas.
Junto a la imagen, una frase desoladora cuestionaba el sentido de la vida si se perdía la esperanza.
Aquel grito silencioso fue el preludio de su ingreso en una clínica de salud mental, donde pasó un mes tratando un cuadro severo de estrés y ansiedad.
Lejos de ser un final, ese momento de oscuridad absoluta se convirtió en el punto de partida de su verdadera recuperación.
Arropada por su madre y su hermana Idoia, Amaia regresó a sus raíces en el norte, buscando en la calma del hogar y en el anonimato la sanación que los escenarios le habían negado.

El regreso de Amaia Montero a la luz pública ha sido tan gradual como conmovedor.
Su aparición sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, cantando “Rosas” ante un estadio entregado, no fue solo una actuación musical; fue la redención de una artista que había temido no volver a encontrar su voz.
Verla allí, nerviosa pero radiante, temblando de emoción y recibiendo el amor incondicional de miles de personas, fue la confirmación de que la chispa seguía viva.
Y ahora, con los rumores de un posible reencuentro con La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez cobrando fuerza, Amaia parece estar cerrando el círculo.
A sus 49 años, con las cicatrices de la batalla visibles pero ya no sangrantes, se declara lista para volver.
No para ser la reina del pop intocable que fue, sino para ser la mujer real, resiliente y poderosa en la que se ha convertido.
Su historia es un testimonio brutal sobre la fragilidad de la fama, la crueldad del juicio público y, sobre todo, la capacidad humana de renacer de las propias cenizas para volver a hacernos soñar, una vez más, con esas canciones que son ya parte indeleble de nuestra propia historia.