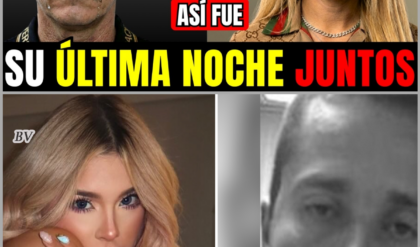Yeison Jiménez pasó de una infancia marcada por la pobreza, la calle y el trabajo duro en Corabastos a convertirse en una de las figuras más exitosas y rentables de la música popular colombiana gracias a una voz forjada en la experiencia y el dolor.
Yeison Jiménez no es un artista fabricado en una sala de juntas ni el resultado de una estrategia de marketing bien diseñada.
Su historia no se ajusta al molde pulcro de la industria musical ni al discurso cómodo del éxito instantáneo.
Es, más bien, el relato crudo y directo de un hombre que salió de la calle, del hambre y de la marginalidad para convertirse en uno de los cantantes más influyentes y rentables de la música popular colombiana contemporánea.
Nació el 26 de julio de 1990 en Manzanares, Caldas, un municipio cafetero donde las oportunidades suelen ser escasas y los sueños pesan más que los bolsillos.
Creció en una familia trabajadora, con una madre que hacía lo posible por sostener el hogar y un padre ausente.
Desde muy pequeño entendió que la supervivencia no era una opción, sino una obligación.
No fue el niño aplicado del salón, sino el inquieto, el que hablaba, cantaba e inventaba historias.
En festivales infantiles ganó una y otra vez.
La voz estaba ahí.
Lo que no existía era el respaldo económico, los contactos o una formación musical formal.

A los 13 años, mientras otros apenas iniciaban la secundaria, Yeison ya cargaba bultos en Corabastos, en Bogotá.
Madrugadas heladas, gritos de comerciantes, montacargas y frutas rodando por el suelo.
Era solo un niño con mirada cansada de adulto.
En medio de ese caos escribía canciones, muchas veces en servilletas, mientras otros dormían.
“Yo ya había tocado fondo a los 15”, ha dicho en entrevistas.
“Conocí las drogas, conocí la calle, robé.
Pensé que no iba a llegar a los 20”.
Esa etapa oscura no solo lo marcó, también se convirtió en la materia prima de sus letras: historias que no nacieron en libros, sino en la experiencia.
Dormía poco, comía mal y trabajaba como si tuviera una familia que mantener cuando aún era un adolescente.
Sin embargo, había algo que lo empujaba a seguir: una mezcla de rabia y determinación, no la del resentido, sino la del que se niega a quedarse donde nació.
Mientras muchos soñaban con ser futbolistas o actores, él lo tenía claro.
“Yo cantaba para salir de ahí, para no morirme”, ha confesado.
Aprendió de oído, imitó a músicos callejeros, grabó en estudios prestados y, en más de una ocasión, durmió en el mismo lugar donde grababa sin saber si al día siguiente tendría para el bus.

El punto de quiebre llegó en 2013 con el lanzamiento de su primer álbum, *Corazón*, un trabajo sin adornos ni lujos, cargado de dolor, despecho y verdad.
Las canciones hablaban de amores rotos, decepciones, tragos y rabia.
El público lo entendió de inmediato.
Las emisoras comenzaron a sonar con su voz rasgada, las fiestas lo pedían y las presentaciones crecían.
El joven que vendía aguacates empezó a firmar autógrafos.
No fue un camino fácil.
Muchos lo criticaron por “demasiado vulgar” o “demasiado calle”.
Pero precisamente eso fue lo que lo diferenció.
Mientras otros cantaban letras fabricadas, Yeison cantaba lo que había vivido.
Con el tiempo conquistó escenarios en Villavicencio, Ibagué, Pereira, Medellín y Bogotá.
Luego llegaron las giras internacionales por Panamá, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.
Sus honorarios crecieron de forma exponencial y con ellos el acceso al lujo, aunque siempre a su manera.
Compró casas, fincas, propiedades en Miami y en 2024 mostró su nueva residencia familiar en Estados Unidos, donde vive con su esposa, sus hijos y un estudio propio.
También llegaron los autos de alta gama, motos Harley-Davidson y aviones privados.
No obstante, su discurso y su forma de ser apenas cambiaron.

En redes sociales se muestra sin filtros: fajos de billetes, copas de vino caro, momentos íntimos con su familia.
A finales de año sorprendió al regalar relojes de lujo y viajes a su equipo de trabajo.
No como alarde, sino como agradecimiento.
“Solo no llegué, pero solo sí empecé”, ha dicho.
Las cifras respaldan su éxito: millones de oyentes mensuales, conciertos agotados en horas y colaboraciones con figuras como Silvestre Dangond, Jessi Uribe y Paola Jara.
El éxito, sin embargo, también trajo polémica.
En 2024, durante un concierto en Medellín, respondió de forma airada a un grito del público.
La frase se viralizó en segundos y dividió opiniones.
Al día siguiente pidió disculpas.
“Me dejé llevar por la tensión”, reconoció.
No ha sido la única vez que su carácter le juega en contra.
Yeison no tiene filtro y nunca lo ha ocultado.
“El que no canta con dolor no sirve para esto”, afirmó en una entrevista.
En otra lanzó una frase que se volvió viral: “Yo no soy monedita de oro, pero sí soy billete grande”.
En lo personal, está casado con Sonia Restrepo desde hace más de una década.
Tienen hijos y, aunque han enfrentado rumores y crisis, él lo resume sin adornos: “Yo no soy perfecto, la fama hace daño, pero la familia es lo único que me ancla”.
Maneja su carrera de forma independiente, sin manager, con un equipo pequeño y leal.
Toma decisiones impulsivas, pero auténticas.
También ha reconocido que no todo es felicidad.
“La gente cree que uno es feliz todo el tiempo, pero hay días que no quiero ni cantar”, confesó en un podcast.
Hoy Yeison Jiménez vive entre Colombia y Estados Unidos.
Tiene dinero, propiedades y reconocimiento, pero también presión y responsabilidad.
Sabe que muchos jóvenes lo miran como ejemplo.
Su historia no pretende glorificar el lujo, sino mostrar lo improbable.
Un muchacho de barrio que escapó del hambre, la droga y la delincuencia gracias a una voz que no pasó por conservatorios, sino por la calle.
Una voz rota, paisa, imposible de disimular, que lo sacó del mercado y lo subió a un jet privado.
Más allá del dinero, lo que lo hizo millonario fue la verdad que carga en sus canciones.
Y esa, como él mismo ha demostrado, no se compra.