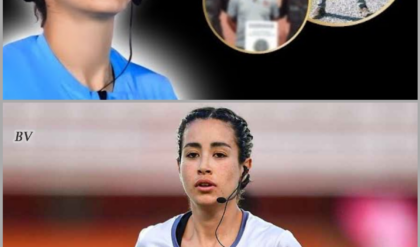A mediados del siglo XX, cuando el esplendor del cine mexicano brillaba con fuerza y la sociedad se regía por valores profundamente conservadores, surgió una historia que pocos se atrevieron a contar y que el tiempo intentó borrar.
Era la historia de José Mojica, el actor de voz celestial que había renunciado a la fama para servir a Dios, y de la bella y enigmática Columba Domínguez, una de las musas más admiradas del cine de oro.
Entre ambos se tejió una relación tan prohibida como apasionada, una historia de amor y culpa que, según los testimonios y rumores de la época, dejó tras de sí una vida marcada por el silencio y el remordimiento.
José Mojica había sido uno de los grandes ídolos del cine y la ópera en México y en América Latina.
Su carisma, su voz de tenor y su presencia en la pantalla lo convirtieron en una figura admirada por millones.
Sin embargo, a mediados de los años cuarenta, sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo del espectáculo para ingresar en la orden franciscana en Lima, Perú.
Desde entonces, fue visto como un ejemplo de conversión espiritual, un hombre que había cambiado los aplausos por las oraciones y la fama por la humildad.
Pero lo que nadie sabía es que años después, el exactor encontraría en México una tentación que lo llevaría al límite de su fe.
Columba Domínguez, por su parte, era la actriz del momento.
De una belleza indómita y mirada melancólica, había sido descubierta por el legendario Emilio “El Indio” Fernández, con quien mantuvo una relación tormentosa y apasionada.
Hacia 1956, su vida personal se encontraba en ruinas.
Fernández, conocido por su temperamento violento y sus celos enfermizos, la había llevado al borde del colapso emocional.
En ese momento de fragilidad, el destino la cruzó con José Mojica, quien había regresado brevemente a México desde el convento peruano para cumplir labores eclesiásticas y visitar viejos amigos del medio artístico.

El primer encuentro ocurrió en una reunión privada en casa de Dolores del Río, donde coincidieron entre tertulias sobre arte y espiritualidad.
Mojica, ya con más de 50 años, quedó cautivado por la dulzura y la tristeza que emanaban de Columba.
Ella, en cambio, vio en aquel hombre de fe un refugio, una figura paternal y serena, distinta del torbellino pasional que había vivido con Fernández.
Lo que comenzó como una amistad basada en conversaciones sobre la fe, la redención y los designios divinos, pronto se transformó en una relación secreta e intensa.
Los encuentros se daban en una casa discreta en Coyoacán, propiedad de una amiga de confianza de Mojica.
Allí, entre rezos, incienso y penumbra, se entregaban al amor prohibido, conscientes de que cada abrazo era un pecado mortal.
Pero el deseo y la necesidad de afecto superaron las barreras del dogma.
José Mojica, el sacerdote ejemplar, comenzó a vivir una doble vida: por un lado, el franciscano devoto y consejero espiritual; por el otro, el hombre atormentado por una pasión terrenal que desafiaba su vocación.
A finales de 1958, Columba descubrió que estaba embarazada.
La noticia cayó como un rayo sobre ambos. Mojica se hundió en una crisis espiritual profunda.

Se encerró durante semanas en oración, buscando una respuesta divina que nunca llegó.
Columba, desesperada, intentó contactarlo varias veces sin éxito.
Cuando finalmente se reencontraron, él le prometió ayudarla, pero impuso una condición: nadie debía saber jamás que el hijo era suyo.
El niño nació a comienzos del año siguiente.
Columba lo llamó Miguel, en honor al arcángel que, según ella, la había protegido durante el parto.
Mojica asistió en secreto, vestido de civil, con gafas oscuras y sombrero. Al ver al bebé, se conmovió hasta las lágrimas, pero su miedo fue más fuerte.
Temía el escándalo, la vergüenza pública y la condena eclesiástica.
Poco después, sin el consentimiento de Columba, tomó la decisión más dolorosa de su vida: separarla de su hijo.
Aprovechando una visita médica, llevó al pequeño a un orfanato de Guadalajara, donde fue inscrito bajo otro nombre y entregado en adopción a una familia adinerada y devota.
Cuando Columba descubrió lo ocurrido, cayó en una crisis nerviosa.
:quality(75)/media/pictures/2014/08/15/1020282.jpg)
Intentó localizar a Mojica en su convento, pero él se negó a verla.
Solo recibió una carta escrita de su puño y letra: “El amor terrenal nos ha condenado. Que Dios me perdone, pero este niño no puede llevar mi sangre públicamente.”
Desde entonces, Columba guardó silencio absoluto.
Nunca habló de su hijo, aunque en entrevistas posteriores, cuando le preguntaban por los momentos más dolorosos de su vida, sus ojos se nublaban con lágrimas que se negaban a caer.
Mojica, de regreso en Perú, vivió sus últimos años atormentado por la culpa. Sus sermones comenzaron a adquirir un tono sombrío, obsesionado con el pecado y la carne.
Sus compañeros franciscanos relataron que por las noches lo oían llorar en su celda, rezando una y otra vez por el perdón de un pecado que no podía confesar.
Su salud se deterioró con rapidez.
En algunos de sus escritos espirituales, hallados después de su muerte, se encuentran frases que parecen aludir directamente a su historia con Columba.
En uno de ellos se lee: “El amor humano es la tentación más dulce del infierno. Detrás de cada beso perdido, queda un niño que jamás conoceré.”
El destino del pequeño Miguel se convirtió en un misterio.
Algunos investigadores del cine mexicano aseguraron haber hallado documentos que confirmaban su nacimiento en Guadalajara y su adopción por una familia de empresarios.

Se dice que, al alcanzar la madurez, ese hombre intentó contactar al Vaticano en los años ochenta para exigir el reconocimiento de su verdadero padre, pero murió en circunstancias extrañas antes de lograrlo.
Otros rumores apuntaron a que Mojica, ya enfermo y recluido, habría usado sus influencias para mantener el secreto.
Cuando el sacerdote falleció en Lima en 1974, entre sus pertenencias encontraron una pequeña fotografía en blanco y negro: una mujer joven con un vestido blanco, sosteniendo un bebé en brazos.
En el reverso, escritas con letra temblorosa, se leían tres palabras: “Mi pecado, mi amor, mi condena. ”
Así terminó la historia de uno de los romances más ocultos del cine mexicano, una historia en la que la fe, la pasión y la culpa se entrelazaron trágicamente.
José Mojica, el hombre que renunció a todo por Dios, fue incapaz de renunciar al amor humano; y Columba Domínguez, la actriz que deslumbró a millones, cargó en silencio con la pérdida más grande de su vida.
En el fondo, ambos fueron víctimas de una época que no perdonaba la debilidad ni el deseo, y de una moral que prefería el escándalo sepultado antes que la verdad revelada.
Hoy, más de medio siglo después, su historia sigue siendo una de las más conmovedoras y tristes del cine de oro mexicano, un testimonio de cómo incluso los santos pueden amar, pecar y pagar un precio eterno por hacerlo.