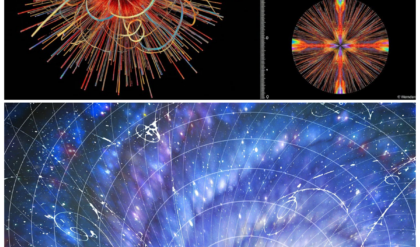Sonia Rivas nació el 12 de julio de 1958 en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.
Desde pequeña se describía como una persona profundamente sensible, marcada por la emoción y el corazón abierto.
Era la mayor de seis hijos y la única mujer, una condición que la rodeó de protección, pero también de una soledad temprana.
Mientras sus hermanos llenaban la casa de ruido, ella aprendió a refugiarse en el silencio y, sobre todo, en la música.
Su relación con el sonido fue casi sobrenatural.
A los cinco años, se escondía bajo el piano mientras su madre practicaba, llorando desconsoladamente ante melodías que no podía explicar.
No era tristeza común; era una emoción tan profunda que la desbordaba.
Los maestros no tardaron en notarlo: Sonia no aprendía música, la recordaba, como si ya viviera dentro de ella.
A los seis años tocaba piezas sin instrucciones y unía ambas manos con una naturalidad que dejaba a los adultos sin palabras.
La música no era un pasatiempo.
Era instinto.
Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Sonia coleccionaba discos, ajustaba velocidades en su tocadiscos portátil y montaba escenarios imaginarios en casa de su abuela.
Cantaba para nadie y para todos, sin saber que ese juego solitario era un ensayo para el destino que la esperaba.
A los siete años, ganó concursos televisivos; a los quince, audicionó para CBS Records casi por accidente.
Llegó con uniforme escolar, sin maquillaje ni pretensiones, y salió con un contrato discográfico.
Poco después, Raúl Velasco la invitó a Siempre en Domingo, el altar máximo de la música latina.
Estar ahí lo cambiaba todo.
Y para Sonia, ese apoyo fue una bendición y una carga.
Cada presentación era en vivo, cada error podía costar una carrera.
Una sola broma al aire bastó para dejarla emocionalmente devastada, recordándole que la fama no perdona la fragilidad.
El éxito fue vertiginoso.
Canciones como Aquella flor y tu voz, El reencuentro y En la banca de atrás la convirtieron en una presencia constante en la radio.
El público la amaba, pero la presión crecía.
Se enamoró joven, perdió amores bajo el peso de expectativas ajenas y, a los 18 años, se casó con el músico argentino Richard Mochulske.
Se mudó a Buenos Aires, triunfó también allí y fue madre por primera vez.
Durante un tiempo, la vida parecía completa.
Pero el amor no siempre basta.
Tras siete años, Sonia eligió el divorcio con una honestidad poco común: él era un gran hombre, pero no el amor que necesitaba.
Regresó a México como madre soltera en una época que no perdonaba esas decisiones.
Trabajó sin descanso, sostuvo su carrera y su maternidad con una disciplina feroz, apoyada por su madre, mientras la vida de gira seguía cobrándole su precio emocional.
Años después, el destino la cruzó con Ignacio “Nacho” Morales, un ejecutivo discográfico 27 años mayor.
No hubo juegos ni promesas vacías.
Él fue claro: quería una esposa presente.
Sonia eligió el amor, aun sabiendo lo que perdía.
Se casaron, tuvo a su segundo hijo y, poco a poco, se alejó de los escenarios.
No fue por dinero ni por fracaso.
Fue una renuncia consciente.
Pero las renuncias también duelen.
Aunque incursionó en la producción musical y siguió vinculada al arte, nada llenaba el vacío de los aplausos.
Lloró mucho.
Extrañó el escenario.
Y cuando parecía haber encontrado cierta estabilidad, llegó el golpe más cruel: Nacho enfermó de cáncer.
Sonia lo acompañó hasta el final, respetando su decisión de vivir lúcido hasta el último día.
Cuando murió en 2007, algo dentro de ella se quebró para siempre.
Convertida en viuda, Sonia se encerró emocionalmente.
Se dedicó por completo a criar a su hijo adolescente, dejando su propia vida en pausa.
Los años pasaron en silencio, mientras su voz seguía sonando en radios, discos y, más tarde, en plataformas digitales.
Fue su hija Melisa quien la confrontó con una verdad incómoda: el público nunca se había ido.
Hoy, lejos del brillo de antes, Sonia Rivas vive entre recuerdos, decisiones que marcaron su destino y la conciencia de haberlo dado todo.
Su presente no es el de una estrella, sino el de una mujer que cargó con el peso del amor, la fama y la pérdida.
Y aunque planea un regreso íntimo, reinterpretando su legado, hay algo irremediablemente triste en saber que algunas canciones solo se cantan una vez en la vida… y que después, el silencio también aprende a quedarse.