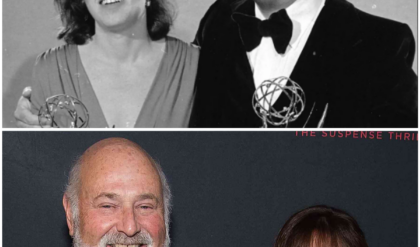Todo comienza con una promesa antigua.
Dios llamó a Abraham y le aseguró que de su descendencia nacería una gran nación y que, a través de ella, todas las familias de la tierra serían bendecidas.
Israel no fue elegido por superioridad, sino por misión.
Debía revelar al mundo quién era Dios.
Esa identidad quedó sellada en el Sinaí, cuando la Torá moldeó cada aspecto de la vida cotidiana: lo que se comía, cómo se descansaba, cómo se adoraba.
Cada mandamiento repetía una misma verdad: perteneces a Dios.
Pero junto con la ley nació una esperanza.
Los profetas hablaron de un ungido, un Mesías.
Isaías describió a un príncipe de paz.
Jeremías anunció una rama justa del linaje de David.
Daniel vio un reino eterno que jamás sería destruido.
Con cada invasión —Babilonia, Grecia, Roma— esa esperanza se volvió más intensa, más urgente, más desesperada.
El Mesías ya no era solo un salvador espiritual: era la solución al sufrimiento histórico.
Cuando Jesús apareció, el contexto era explosivo.
Roma gobernaba con violencia, los impuestos asfixiaban al pueblo y la humillación era diaria.
Israel estaba en su tierra, pero se sentía exiliado.

El Mesías esperado debía ser un rey guerrero, un nuevo David que levantara la espada, expulsara a los romanos y restaurara el trono.
Pero Jesús no encajó en ese molde.
Habló de un reino, sí, pero no de este mundo.
En lugar de llamar a la rebelión, llamó al arrepentimiento.
En vez de odio, predicó perdón.
En vez de tomar el poder, lavó pies.
Para los pobres y marginados, su mensaje fue vida.
Pero para quienes soñaban con un libertador político, fue una decepción profunda.
¿Cómo podía un carpintero de Nazaret ser el Mesías prometido? Aun cuando sanaba enfermos, expulsaba demonios y resucitaba muertos, la pregunta
persistía: si es el Mesías, ¿por qué no se levanta contra Roma? Esperaban un león con espada, pero encontraron un cordero con misericordia.
Las multitudes dudaban, pero los líderes religiosos se alarmaron.
Los fariseos, orgullosos guardianes de la ley, habían construido un sistema rígido de normas y tradiciones.
Jesús lo atravesó sin miedo.
Sanaba en sábado.
Desafiaba interpretaciones.
Decía que el sábado fue hecho para el hombre.
Aquello no sonó a santidad, sino a amenaza.
Los saduceos, ligados al poder del templo, sintieron el golpe cuando Jesús volcó las mesas y denunció la corrupción del sistema religioso.
No fue solo un acto simbólico: fue un ataque directo a su autoridad.
Pero la declaración más explosiva fue esta: “Antes que Abraham fuese, yo soy”.
Con esas palabras, Jesús tomó para sí el nombre divino revelado a Moisés.
Para los líderes judíos, aquello fue blasfemia absoluta.
Ningún hombre podía atribuirse la identidad de Dios.
El peligro ya no era solo teológico, sino político.
Un hombre que reunía multitudes y afirmaba autoridad divina podía provocar una reacción brutal de Roma.
Caifás, el sumo sacerdote, lo expresó con frialdad estratégica: convenía que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera.
Así, Jesús fue condenado no solo por incredulidad, sino por conveniencia.
A sus ojos, no era el Mesías prometido, sino una amenaza para la frágil estabilidad de Israel.
Con el paso de los siglos, ese rechazo inicial se convirtió en herencia.
El judaísmo y el cristianismo tomaron caminos distintos.
Mientras el cristianismo proclamó a Jesús como Dios hecho hombre, el judaísmo se aferró al Shemá: el Señor es uno.
Para ellos, la idea de la Trinidad no amplía el monoteísmo, lo rompe.

Donde los cristianos ven a Jesús en Isaías 53, los judíos ven a Israel como el siervo sufriente.
Donde unos ven profecía cumplida, otros ven historia reinterpretada.
Pero hay algo aún más profundo: la supervivencia.
Durante el exilio y la persecución, la Torá fue el ancla de la identidad judía.
Aceptar a Jesús implicaría redefinirlo todo.
Y sobre esa tensión se sumó una herida imposible de ignorar: cruzadas, inquisición, pogromos, el Holocausto.
Demasiadas veces la violencia llegó en nombre de Cristo.
Para muchos judíos, la cruz no simboliza salvación, sino dolor.
Desde la perspectiva cristiana, sin embargo, la historia no termina en el rechazo.
Pablo escribió que el endurecimiento de Israel es parcial y temporal.
Usó la imagen de un olivo: Israel es la raíz santa, los gentiles ramas injertadas.
La raíz no ha sido desechada.
Las promesas de Dios no fallan.
Los profetas hablaron de un día en que Israel mirará al que traspasó y su corazón será renovado.
El rechazo del Mesías no fue el final, sino parte de un plan mayor.
A través de él, la salvación alcanzó a las naciones.
Y ahora la pregunta ya no es solo histórica.
No es únicamente qué hizo Israel con Jesús, sino qué harás tú.
Porque el Mesías vino, el reino fue anunciado y la decisión sigue abierta.
La historia aún se está escribiendo… y tú formas parte de ella.