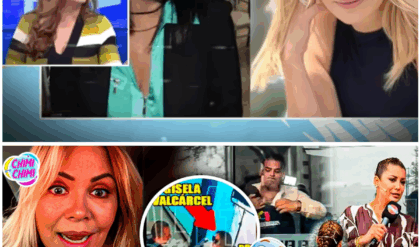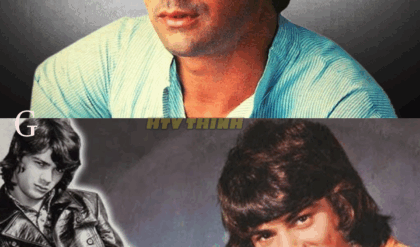A los 60 años, Catherine Fulop finalmente admite lo que todos sospechábamos.
Durante años, Catherine Fullop y Fernando Carrillo fueron intocables.
No eran solo actores, eran los rostros de toda una generación de telenovelas, la pareja de oro que parecía cargar con el peso de las fantasías románticas de un continente entero.

Con Abigail y Pasionaria, suquímica difuminaba la línea entre la ficción y la realidad.
Y cuando se casaron en 1990, el mundo creyó que el cuento de hadas estaba completo, pero las cámaras mentían.
Detrás del glamur se escondía una historia de traición, humillación y heridas demasiado profundas para olvidar.
Ahora, a sus 60 años, Catherine Fulop finalmente levanta el telón, admitiendo lo que los fans habían susurrado durante años: que el matrimonio que el mundo envidiaba nunca fue lo que parecía.
Cuando Catherine y Fernando se cruzaron por primera vez en el set de La muchacha del circo en 1988, ninguno podía predecir cuánto se entrelazarían sus nombres con la historia de la televisión venezolana.
Catherine, apenas emergida de los concursos de belleza y con poco más de 20 años, era inexperta, un poco tímida con su oficio, pero ferozmente ambiciosa.
Para ella, el mundo de las telenovelas era un campo de batalla donde o deslumbrabas o desaparecías.
Fernando Carrillo, en cambio, ya disfrutaba de los primeros destellos de la fama: rubio, alto, con una sonrisa traviesa que prometía peligro y encanto.
La química entre ellos era innegable, y tras bastidores todos notaban las chispas, su risa más fuerte que los diálogos, sus ojos buscando al otro incluso cuando las cámaras no rodaban.
Dos años después, el destino los volvió a reunir en Abigail, y esta vez el fuego era imposible de ocultar.
El público no solo veía a Abigail, lo devoraba, convencido de que la historia de amor frente a las cámaras se filtraba en la vida real.
Pronto, la prensa los llamó la pareja mejor calificada del mundo.
Sus rostros estaban en todas partes: portadas de revistas, entrevistas, columnas de chismes.
Los productores aprovecharon la histeria, promocionándolos no solo como actores, sino como símbolos del amor joven y hermoso.

En 1990 llegó la boda: primero la ceremonia civil, modesta, luego la boda religiosa, un espectáculo bañado por flashes y cubierto exhaustivamente por las revistas.
Catherine llevaba el vestido de princesa, Fernando el smoking de príncipe, y por un instante fugaz pareció que ficción y realidad se habían fundido por completo.
El público los adoraba; mujeres lloraban ante las fotos del altar y los hombres envidiaban a Carrillo.
La televisión venezolana había dado a luz su propio cuento de hadas.
Pero los cuentos de hadas, especialmente los que florecen bajo las cegadoras luces de la fama, rara vez duran.
El matrimonio se desmoronó casi desde el primer instante.
Catherine recordó años después que Fernando la engañó el mismo día de la boda: tras la ceremonia civil, se fue con una vecina en el ascensor de su propio edificio.
La audacia era abrumadora; Catherine, radiante en su vestido de novia apenas unas horas antes, se convirtió en víctima de una humillación inimaginable.
Durante la noche de la boda religiosa, tras los votos y las oraciones, Carrillo confesó.
Para él, las mujeres se le ofrecían en todas partes, y asumía que era justo que su nueva esposa soportara lo mismo.
La confesión fue humillación mezclada con incredulidad; para Fernando, casi una inevitabilidad casual.
Catherine, joven y abrumada, hizo lo que muchas mujeres en su lugar podrían haber hecho: lo perdonó, pero el perdón no borra; la herida nunca se cerró.
Los años siguientes fueron una contradicción surrealista.
En pantalla interpretaban a amantes, su química intacta, sus rostros desplegados en las pantallas de toda Latinoamérica.
Fuera de cámara, su matrimonio se erosionaba bajo sospechas, celos y la mirada errante de Carrillo.
Catherine consideró el divorcio inmediatamente después de la traición, pero dos fuerzas la mantuvieron atada: la opinión pública, que dudaba de la pareja, y la esperanza obstinada de que Fernando cambiaría.

No lo hizo.
Para 1994, Catherine solicitó el divorcio, poniendo fin a cuatro años de turbulencia.
Fernando Carrillo nunca ocultó la infame infidelidad; la cargaba como una anécdota traviesa más que como un recuerdo vergonzoso.
La relataba con el mismo tono que alguien podría usar para describir una travesura adolescente, mientras Catherine mantenía silencio y reconstruía su vida.
Tras divorciarse, conoció a Osvaldo Ova Sabatini, hermano de la tenista Gabriela Sabatini.
Se casaron en 1998 y tuvieron dos hijas, Oriana y Titiana.
Argentina se convirtió en hogar y Catherine se consolidó como un nombre familiar: actriz, conductora de televisión, icono del fitness y madre orgullosa.
Fernando, mientras tanto, probó suerte en Hollywood y emprendió proyectos espirituales en Tulum, incluso lanzando OnlyFans a los 56 años.
Durante décadas, Catherine mantuvo su distancia y silencio respecto a Carrillo, evitando revivir viejas heridas.
Solo en sus 50 comenzó a admitir la cruel verdad sobre aquel matrimonio: que Fernando nunca fue su gran amor ni el pilar sobre el que pudiera construir una vida.
“No lo conozco hoy.
Fue un compañero que pasó por mi vida, pero no fue importante”, confesó a los 60 años.
La distancia y los años le dieron claridad; su historia con Fernando había sido un ciclo tóxico que terminó con ella más fuerte, resiliente y dueña de su propio destino.
A pesar de los intentos de Carrillo por mantener viva la memoria de su relación en redes y entrevistas, Catherine eligió proteger la vida que había construido con Osvaldo, su familia y su carrera.
Cada publicación, cada recuerdo público de Fernando, la empujaba a reafirmar su independencia y su presente.
La lección de su vida es clara: incluso los romances más glamorosos pueden esconder verdades dolorosas, y la resiliencia es el verdadero triunfo.