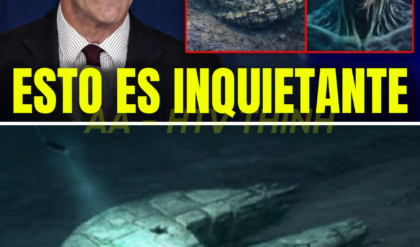El 19 de noviembre de 1984, México vivió una de las peores catástrofes industriales de su historia.
En el pequeño poblado de San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, una serie de explosiones en una planta de gas licuado de petróleo de Pemex convirtió una tranquila madrugada en un infierno que arrasó con todo a su alrededor.
Las llamas se elevaron más de 200 metros, visibles desde el centro de la Ciudad de México, y el cielo ardió durante horas mientras cientos de personas perdían la vida.
Aquella mañana, el país entero despertó ante el precio de la negligencia, la corrupción y el olvido.

San Juanico era una comunidad trabajadora, dependiente casi por completo de la planta petrolera de Pemex.
Desde los años sesenta, la empresa estatal había instalado allí una de las terminales de almacenamiento y distribución de gas licuado más grandes del país.
La promesa de empleo atrajo a miles de familias que, con el tiempo, construyeron sus casas junto a los enormes tanques metálicos.
Lo que debía ser una zona de seguridad se transformó en un barrio populoso donde más de 40.
000 personas vivían a menos de cien metros de depósitos que contenían miles de toneladas de combustible.
Nadie quiso ver el peligro, porque Pemex significaba progreso, estabilidad y futuro.
Sin embargo, bajo esa aparente prosperidad, se acumulaban fallas invisibles.
La falta de mantenimiento, los sistemas de seguridad obsoletos y las tuberías corroídas formaban una bomba de tiempo.
Ingenieros y expertos habían advertido durante años sobre los riesgos de operar sin medidas adecuadas, pero sus informes fueron ignorados.
Aplicar los estándares internacionales de seguridad habría significado reubicar viviendas, detener operaciones y reconocer errores costosos.
En la lógica burocrática y económica del momento, eso era inaceptable.
La madrugada del 19 de noviembre comenzó como cualquier otra.
Eran las 5:30 cuando los trabajadores del primer turno llegaron a la planta.
Algunos operadores detectaron una fuga de gas en una de las tuberías principales, pero la consideraron menor.
En lugar de evacuar el área, intentaron repararla con métodos improvisados, sin imaginar que el gas licuado, más pesado que el aire, se acumulaba silenciosamente en el suelo, formando una nube invisible de butano y propano que cubrió gran parte de la zona.

A las 5:45 de la mañana, una chispa —quizás un encendido de motor, un contacto eléctrico o simplemente electricidad estática— desató el infierno.
La primera explosión fue tan poderosa que los sismógrafos de la Universidad Nacional la registraron como un temblor.
Las ondas expansivas rompieron ventanas a kilómetros de distancia y los cielos se tiñeron de fuego.
Tres minutos después, otra explosión aún más grande hizo estallar los tanques adyacentes, creando una cadena de detonaciones que duraría horas.
El fuego alcanzó temperaturas de más de 1.000 grados centígrados.
Las esferas metálicas de almacenamiento se fundieron y los fragmentos volaron por los aires como proyectiles que atravesaron techos, automóviles y personas.
En un radio de varios kilómetros, todo quedó reducido a cenizas.
Los que estaban cerca del epicentro murieron al instante; los más alejados enfrentaron una agonía insoportable, con quemaduras de tercer y cuarto grado que los hospitales, completamente desbordados, no podían atender.
La magnitud del desastre sobrepasó cualquier plan de emergencia.
Los bomberos y rescatistas llegaron cuando la planta era ya un océano de fuego incontrolable.

El gas seguía fluyendo por las tuberías rotas, alimentando las llamas durante más de doce horas.
En los hospitales de la Ciudad de México, los pasillos se llenaron de heridos cubiertos de vendas improvisadas y de familiares desesperados buscando nombres en listas incompletas.
Muchos murieron en los días siguientes, no por las heridas iniciales, sino por infecciones o falta de atención adecuada.
Las cifras oficiales hablaron de entre 500 y 600 muertos y más de 7.000 heridos, aunque los testigos aseguran que el número real fue mucho mayor.
El fuego arrasó con cientos de viviendas, escuelas y comercios.
Más de 60.000 personas fueron evacuadas y alojadas en albergues improvisados donde faltaban agua, comida y atención médica.
En pocas horas, una comunidad entera se transformó en un campo de refugiados.
Cuando el humo se disipó, comenzó la búsqueda de culpables.
Pero pronto quedó claro que la justicia también había ardido en San Juanico.
Las investigaciones demostraron que Pemex conocía desde años antes las fallas graves en los sistemas de seguridad.
Los tanques carecían de válvulas automáticas y de sistemas contra incendios.
Las inspecciones internas habían advertido del riesgo de fugas, y aun así, los reportes fueron archivados.
Los funcionarios prefirieron mirar hacia otro lado, temerosos de afectar la producción o reconocer negligencias.
![]()
La tragedia no fue un accidente, sino la consecuencia de un sistema donde el costo humano era secundario frente al interés económico.
Pemex, símbolo del orgullo nacional, se había convertido en una estructura corroída por la corrupción.
Los ingenieros que levantaron informes fueron ignorados; los supervisores que callaron fueron premiados.
Y los habitantes, que creyeron en la promesa del progreso, pagaron con sus vidas.
El gobierno del presidente Miguel de la Madrid reaccionó con declaraciones de condolencia y promesas vacías de justicia.
Se formaron comisiones, se ofrecieron indemnizaciones y se emitieron comunicados, pero al final, nada cambió.
Ningún alto funcionario fue enjuiciado.
Ningún directivo de Pemex perdió su cargo.
Las familias recibieron compensaciones ridículas: algunas apenas 400 dólares por familiar fallecido.
Muchas nunca obtuvieron nada, atrapadas en la burocracia o en el simple olvido.
Con el paso del tiempo, San Juanico se convirtió en un símbolo del costo humano del descuido industrial y la impunidad política.
La tragedia expuso un patrón que se repetiría en otros desastres del país: la falta de planificación, la corrupción institucional y la indiferencia oficial ante la vida de los trabajadores.
Las ruinas de la planta fueron demolidas, pero el trauma quedó grabado en la memoria colectiva.
Cuarenta años después, los sobrevivientes aún recuerdan el sonido de las explosiones, el calor insoportable y el silencio que siguió al fuego.
Algunos continúan luchando por reconocimiento y apoyo médico.
Otros prefieren no hablar, cansados de promesas incumplidas.
Las generaciones más jóvenes apenas conocen el nombre de San Juanico, pero no su historia.
El 19 de noviembre de 1984 no solo fue el día que México ardió, sino también el día en que se reveló la fragilidad de un sistema que había preferido ocultar sus errores bajo el discurso del progreso.
Las llamas de San Juanico no solo consumieron metal y concreto: quemaron la confianza de un pueblo en sus instituciones.
Y aunque las cenizas se enfriaron hace décadas, el eco de aquella madrugada sigue recordando que los errores que se callan siempre vuelven a arder.