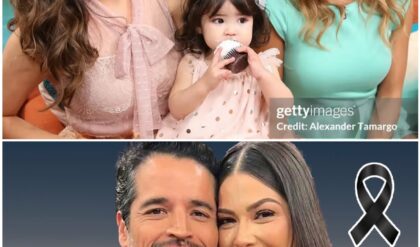Salvador “Chava” Flores nació el 14 de enero de 1920 en el barrio de La Merced, uno de los corazones más duros y vibrantes de la Ciudad de México.
Desde el principio, su vida estuvo marcada por la ausencia.
Su padre desapareció de la historia familiar sin una versión definitiva: algunos decían que murió, otros que simplemente se fue.
Lo único cierto es que su madre, Trinidad Rivera, quedó sola criando a tres hijos en medio de la precariedad.
La infancia de Chava fue una sucesión de mudanzas forzadas.
Cuando no alcanzaba para la renta, había que empacar y empezar de nuevo en otro barrio.
Esa inestabilidad lo obligó a conocer la ciudad desde abajo: mercados, vecindades, talleres, calles atestadas de gente buscando sobrevivir.
Años después, todo eso se convertiría en materia prima para su obra.
Chava no imaginó al pueblo: lo vivió.
Desde muy joven trabajó en lo que fuera.
Aprendió oficios manuales, ayudó a su madre, observó a la gente con una atención casi obsesiva.
Escuchaba conversaciones, captaba gestos, entendía frustraciones.
Durante un tiempo fue cobrador y ese empleo, paradójicamente, cambió su destino.
Al devolver unos cheques que podía haberse quedado, su honestidad impresionó a su jefe, quien lo apoyó para estudiar contabilidad.
Durante años, Chava fue contador.
Ordenaba números de día y absorbía historias de noche.
Se casó con María Luisa Durán y formó una familia numerosa.
Las responsabilidades crecieron más rápido que los ingresos.

Intentó negocios de todo tipo: ferretería, salchichonería, zapatería.
Todos fracasaron.
Lo único que nunca desapareció fue su amor por la música popular.
Cuando la necesidad apretó, tomó una decisión que parecía absurda: dejar la estabilidad para dedicarse a componer canciones.
Su esposa se enfureció, sus amigos se burlaron, pero Chava no dio marcha atrás.
Su primera canción, Dos horas de balazos, rompió esquemas.
No era un corrido tradicional, sino una historia irónica inspirada en una escena cinematográfica.
Aquello era nuevo, distinto, urbano.
Pedro Infante la grabó, junto con La tertulia, y de pronto todo cambió.
El ídolo nacional reconoció algo especial en esas letras.
Chava pasó de contador anónimo a compositor profesional casi de la noche a la mañana.
Mientras otros compositores hablaban de amores imposibles y corazones rotos, Chava escribió sobre el dinero que no alcanza, las deudas, la comida fiada y la vida en la ciudad.
Canciones como Peso sobre peso, La Bartola o Sábado, Distrito Federal se convirtieron en retratos vivos de la realidad cotidiana.
La gente no solo las cantaba: se veía reflejada.
Pero el éxito nunca se tradujo en estabilidad económica.
Los discos se vendían, la fama crecía, pero el dinero no llegaba como debía.
Y entonces ocurrió el golpe más brutal.
En 1953, un antiguo socio lo acusó falsamente de fraude.
Chava fue encarcelado en Lecumberri, el temido “Palacio Negro”, durante casi dos años.
Pudo huir o arreglarlo por debajo de la mesa, pero se negó.
Quería limpiar su nombre.
En prisión no dejó de crear.
Organizó veladas musicales, escribió canciones y transformó el encierro en arte.
De esa experiencia nacieron piezas como Alerta y Canción del preso, cargadas de dolor, dignidad y una tristeza contenida.
Sus colegas no lo abandonaron.
Incluso tras las rejas, su música siguió viva.
Al salir, su creatividad alcanzó una de sus etapas más poderosas.
Chava perfeccionó un estilo único: humor fino, doble sentido inteligente y crítica social sin vulgaridad.
Dominaba el albur como un baile verbal, una complicidad con el oyente.

Sus canciones parecían chistes, pero escondían verdades incómodas sobre el poder, la pobreza y la desigualdad.
Nunca fue un cantante de protesta tradicional, pero su obra era profundamente política.
La bohemia, sin embargo, pasó factura.
Su matrimonio se rompió y Chava quedó solo.
En momentos oscuros, confesó pensamientos suicidas.
Detrás de la risa había un hombre profundamente sensible.
Lo demostró en canciones desgarradoras, lejos del humor, donde exploró la traición, la decepción y el vacío emocional.
Con el tiempo, la radio dejó de tocarlo.
La industria avanzó y Chava quedó relegado.
Encontró refugio en Las Peñas, espacios íntimos donde el público escuchaba en silencio.
Allí, con su voz ya frágil, seguía hipnotizando a quienes entendían que estaban frente a un cronista irrepetible.
Reconstruyó su vida con Rosa Linda y tuvo dos hijos más.
Aun así, la precariedad nunca lo abandonó del todo.
En sus últimos años, enfermo de cáncer de esófago, regresó a la Ciudad de México para tratamientos que no lograron salvarlo.
Murió en agosto de 1987, a los 67 años, sin dinero y casi olvidado.
Su epitafio resume una vida entera: “Si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, solo para saber qué se siente”.
Chava Flores no murió en silencio.
Vive en cada esquina, en cada canción que sigue contando lo que significa sobrevivir en México.