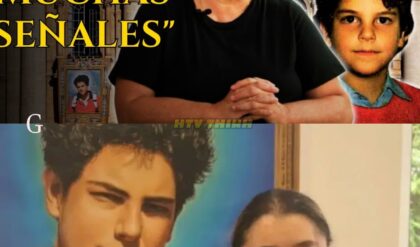Antes de convertirse en Dyango, fue José Gómez Romero, un niño nacido en Barcelona en 1940, en una España devastada por la posguerra.
Creció entre ruinas morales y materiales, en un país sometido a la represión del franquismo, donde el miedo era cotidiano y el hambre, una constante.
Mientras millones años después lo verían como un símbolo de romanticismo, su infancia estuvo lejos de cualquier ideal poético.
Dyango ha contado que uno de los recuerdos más marcados de su niñez no tiene que ver con la música, sino con el pan.
El pan blanco, un lujo reservado para los ricos.
Cuando su padre, músico itinerante, lograba volver a casa con un kilo de ese pan, para él era un milagro.
Aquella imagen quedó grabada para siempre: el amor expresado no en palabras, sino en un trozo de comida en tiempos de escasez.
La represión también alcanzó su hogar.
Su madre fue detenida por intentar conseguir alimentos para la familia.
El miedo a perderla, la sensación de indefensión y la pobreza moldearon al niño que más tarde transformaría el dolor en canciones.
Nada de eso se fue con la fama.
Solo aprendió a cantarlo mejor.
Su primer amor fue el jazz.
Soñaba con ser músico, no cantante.
Admiraba la complejidad de ese género, pero pronto comprendió que su verdadero instrumento era la voz.
Estudió en el conservatorio y, empujado por una madre que creyó en él antes que nadie, comenzó a presentarse en concursos de radio.
La semilla estaba plantada.
Eligió el nombre artístico Dyango como homenaje a Django Reinhardt, el guitarrista de jazz que lo inspiró profundamente.
Ese nombre marcaría el inicio de una carrera que, sin buscarlo, cruzaría océanos.
En los años sesenta llegó a Argentina y allí ocurrió algo inesperado: América Latina lo adoptó como propio.
Canciones como El cobarde y Ausencia lo convirtieron en un emblema del desamor.
No cantaba como otros.
No exageraba.

Parecía confesar.
Su voz tenía una herida reconocible, y eso lo volvió universal.
Para muchos, Dyango no era solo un cantante, era un refugio emocional.
El éxito fue arrollador.
Discos, giras, festivales, premios.
Más de 50 álbumes, decenas de discos de oro y platino, colaboraciones con figuras gigantes de la música latina.
Compartió escenario con Rocío Dúrcal, Celia Cruz, Paco de Lucía, Armando Manzanero y Pimpinela.
Con ellos grabó Por ese hombre, una de las canciones más intensas y dramáticas de la música en español.
Pero mientras su carrera crecía, la soledad seguía allí.
La fama nunca logró borrar la sensación de vacío que lo acompañaba desde niño.
Dyango ha reconocido que el escenario era su lugar de respiración, no de escape.
Cuando se apagaban las luces, el silencio regresaba.
La vida también lo golpeó físicamente.
En 2008 sufrió un infarto que casi le cuesta la vida.
Años después, un accidente le fracturó las costillas poco antes de un concierto.
Más tarde llegaron los problemas severos de espalda que requirieron cirugía.
Cada vez que parecía el final, regresaba al escenario.
No por ambición, sino porque no sabía vivir sin cantar.
En lo personal, encontró estabilidad tardía.
En 2003 se casó con Mariona Gracia Ferrer, su compañera desde los años setenta.
Con ella construyó un hogar sereno, lejos del ruido de la industria.
Sus hijos y nietos continuaron el vínculo con la música, como si el arte fuera un legado inevitable.
Incluso su nieto alcanzó fama internacional interpretando al joven Luis Miguel en una serie biográfica.
Aun así, Dyango nunca dejó de mirar atrás.
En entrevistas recientes, habló sin adornos sobre su infancia, sobre el hambre, sobre el miedo y sobre cómo esos recuerdos siguen vivos.
No habla desde el rencor, sino desde la memoria.
Para él, cantar nunca fue solo entretener.

Fue resistir.
Polémico en sus posturas políticas, defensor de la identidad catalana, Dyango nunca escondió quién era ni de dónde venía.
Pagó el precio de decir lo que pensaba, pero jamás se retractó.
Para él, la música siempre fue verdad, aunque incomodara.
Hoy vive en Barcelona, su ciudad, caminando despacio, cantando cuando el cuerpo lo permite y agradeciendo a quienes aún pagan una entrada para escucharlo.
No se considera una leyenda.
Se considera un sobreviviente.
Dyango no es triste porque haya envejecido.
Su vida es triste porque nunca dejó de cargar al niño que fue.
El que tuvo hambre.
El que tuvo miedo.
El que aprendió que el amor puede doler, pero también salvar.
Por eso sus canciones siguen tocando algo profundo.
Porque no nacieron del artificio, sino de una herida real.