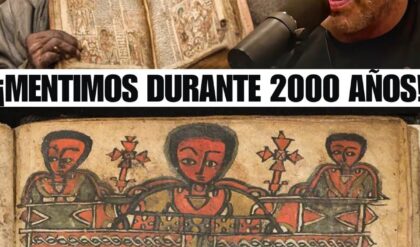Jorge Raúl Porcel de Peralta nació el 7 de septiembre de 1936 en Avellaneda, en una familia humilde.
Su padre era taxista y su madre ama de casa.
De joven soñó con ser abogado o deportista, pero la vida lo empujó hacia otro destino.
Tenía una voz de barítono cálida y poderosa, y en reuniones barriales cantaba tangos y boleros que detenían a los vecinos.
Aquella voz fue su primera puerta al mundo artístico.
En 1956, mientras cantaba en un restaurante de Barracas, fue descubierto por Juan Carlos Mareco, quien profetizó su éxito en una servilleta.
No se equivocó.
En los años 60, Porcel ya era una figura reconocida de la radio y la televisión.
Su ingenio, su capacidad de improvisación y su picardía lo volvieron irresistible para el público.
Frases y muletillas suyas se filtraron en el lenguaje cotidiano argentino.
El verdadero punto de inflexión llegó cuando conoció a Alberto Olmedo en Operación Ja-Já.
La química fue inmediata.
Juntos crearon un estilo de humor irreverente, pícaro y explosivo que definió una época.
Durante más de dos décadas fueron inseparables en televisión, teatro y cine.
Para el público, Olmedo y Porcel eran una sola entidad.
Porcel encabezó programas legendarios y protagonizó decenas de películas que hoy son clásicos populares.
Su figura llenaba salas, palenques y teatros de revista.
En el Teatro Maipo se convirtió en rey absoluto del género, brillando en temporadas interminables.
Su popularidad parecía infinita.
Sin embargo, detrás del personaje alegre se escondía un hombre complejo, contradictorio y muchas veces difícil.
Colegas y actrices relataron con los años un trato duro, autoritario y en ocasiones humillante.
El poder, la fama y el exceso fueron deformando su carácter.
Mientras el público lo adoraba, puertas adentro se acumulaban tensiones, conflictos y resentimientos.
La música fue su gran pasión secreta.
Grabó discos, cantó boleros en televisión y llegó a plantearse abandonar la comedia para dedicarse al canto.
Pero el humor siempre lo reclamó.
Esa lucha interna entre el artista sensible y el comediante desbordado nunca se resolvió.
El golpe más devastador llegó en 1988 con la muerte de Alberto Olmedo.
Porcel quedó emocionalmente destruido.
Perdió a su amigo, su socio y su espejo artístico.
Desde ese momento, su carrera comenzó a desdibujarse.

La depresión se instaló y los escenarios dejaron de darle sentido.
En 1991 se mudó a Miami buscando un nuevo comienzo.
Allí tuvo éxito momentáneo con un programa nocturno, pero su salud ya estaba seriamente dañada.
La obesidad extrema derivó en diabetes, problemas articulares y de columna.
Más tarde llegó el Parkinson.
Terminó confinado a una silla de ruedas, lejos del brillo que alguna vez lo rodeó.
En un giro inesperado, Porcel se convirtió al cristianismo evangélico.
Renegó públicamente de su pasado, del humor picaresco y de los excesos.
Se convirtió en pastor, escribió libros religiosos y buscó redención espiritual.
Para muchos, era un hombre intentando escapar de su propia historia.
Su vida personal fue tan turbulenta como su carrera.
Estuvo casado más de 40 años con Olga Gómez, quien lo acompañó hasta el final.
Tuvieron una hija adoptiva, María Sol, con quien mantuvo una relación cercana.

En contraste, su vínculo con su hijo biológico, Jorge Porcel Junior, estuvo marcado por el abandono y el resentimiento.
Los romances con figuras como Carmen Barbieri y Luisa Albinoni alimentaron su fama de mujeriego.
Historias de amores secretos, engaños y escándalos acompañaron su imagen pública durante años, erosionando su matrimonio y su reputación.
El final fue silencioso.
El 16 de mayo de 2006, Jorge Porcel murió en Miami a los 69 años, tras complicaciones derivadas de una cirugía.
Falleció lejos de Argentina, lejos del público que lo idolatró.
Su despedida fue modesta.
Apenas unas decenas de personas acompañaron sus restos al cementerio de la Chacarita.
Así terminó la vida de un hombre que hizo reír a millones.
Un gigante del humor que murió entre enfermedades, culpas y soledad.
Su legado sigue vivo en la memoria colectiva, pero su historia completa revela una verdad incómoda: a veces, quienes más hacen reír son los que cargan el dolor más pesado.