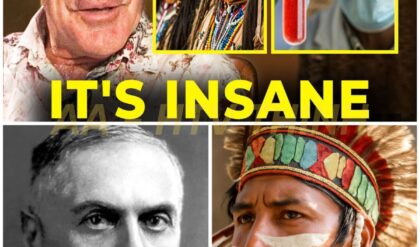Jorge Rivero, nacido como Jorge Pous Rosas en junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco, creció bajo una disciplina férrea, marcada por la educación jesuita y la formación militar.
Desde joven destacó no solo por su inteligencia —se tituló como ingeniero químico antes de los 25 años— sino por una impresionante capacidad física que lo llevó a representar a México en natación y waterpolo en competencias internacionales.
Ese cuerpo atlético, trabajado con devoción casi religiosa, sería más tarde su pasaporte al estrellato.
El cine mexicano de los años sesenta y setenta encontró en Rivero al protagonista perfecto: fuerte, carismático, viril.
Su incursión en películas de acción, luchadores y aventuras lo convirtió rápidamente en una figura reconocible.
Con más de 110 películas en su haber, su imagen comenzó a dominar carteles, portadas de revistas y fantasías colectivas.
Mujeres de todas las edades suspiraban por él, mientras productores veían en su físico una mina de oro.
El punto de quiebre llegó con películas que explotaban sin pudor su atractivo, como El pecado de Adán y Eva, donde su desnudo frontal lo convirtió en mito de la noche a la mañana.
Aquella cinta no solo escandalizó, también abrió las puertas de Hollywood.
Bajo el nombre de George Rivers, Rivero compartió escena con gigantes como Charlton Heston, James Coburn y hasta el legendario John Wayne, viviendo de cerca la gloria y también la tragedia de sets marcados por enfermedades, radiación y muertes prematuras.
Pero no todo fue glamour.

Detrás del músculo y la sonrisa perfecta, Rivero fue testigo de una industria cruel, de rumores venenosos y de tragedias que lo persiguieron.
La muerte de Sandra Mozarowsky, joven actriz ligada sentimentalmente a él, envuelta en teorías, silencios y conspiraciones, dejó una marca imborrable.
Años después, el actor entendió que la fama no siempre protege, y que a veces cobra un precio demasiado alto.
En México, su carrera siguió floreciendo.
Compartió pantalla con las actrices más bellas de la época, consolidándose como uno de los máximos galanes del cine nacional junto a Andrés García.
Sin embargo, mientras el público lo veía triunfar, en su interior comenzaba a gestarse el desencanto.
Rivero nunca ocultó su desprecio por las telenovelas ni su frustración ante la transformación del cine mexicano, cada vez más enfocado —según él— en historias de crimen y violencia sin alma.
Con el paso del tiempo, decidió alejarse.
Se mudó definitivamente a Los Ángeles, se enfocó en los bienes raíces y en una vida más silenciosa, lejos de los aplausos.
Aun así, jamás abandonó la disciplina física: a los 86 años sigue ejercitándose, subiendo colinas y rechazando cirugías estéticas con orgullo.

En entrevistas recientes, Jorge Rivero ha sido contundente: no extraña la fama, no desea volver a actuar y cree que el cine mexicano, tal como lo conoció, ya no existe.
Sin embargo, deja una puerta entreabierta: regresaría solo si la historia honra a México o a un personaje que admire profundamente.
No por nostalgia, sino por dignidad.
Hoy vive acompañado de su esposa Betty, con quien ha compartido más de tres décadas de estabilidad, algo poco común en una vida rodeada de tentaciones.
Su casa, decorada como un museo del viejo oeste, es un santuario de recuerdos, trofeos y fotografías que narran una vida intensa, excesiva y profundamente cinematográfica.
A los 86 años, Jorge Rivero finalmente admite lo que muchos sospechaban: se fue porque ya no se reconocía en la industria, porque prefirió el silencio a la repetición vacía, y porque entendió que el verdadero legado no está en seguir apareciendo, sino en saber cuándo desaparecer.
Y así, lejos del ruido, el galán eterno envejece con dignidad, convertido en leyenda.