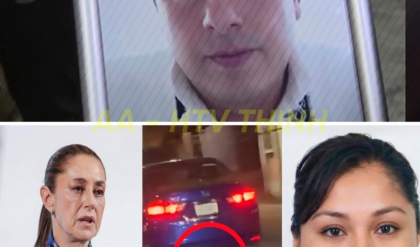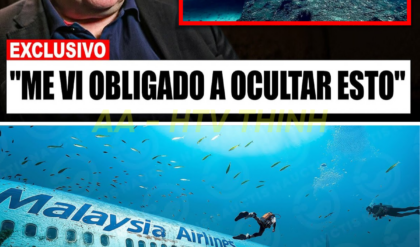🎤💔 El Rey Descalzo: La Confesión que Roberto Carlos Guardó por 83 Años y que Hará Temblar a Brasil

La historia de Roberto Carlos comienza en Cachoeiro de Itapemirim, una ciudad pequeña donde la vida parecía girar lentamente… hasta aquel día en que todo cambió.
Tenía apenas seis años cuando, en plena fiesta de San Pedro, el santo patrón de su ciudad, un tren de vapor lo atropelló.
El accidente fue brutal: perdió su pierna derecha debajo de la rodilla.
Desde entonces, una prótesis se convirtió en parte inseparable de su cuerpo y de su identidad.
Pocos sabían que ese episodio marcaría su carácter: un niño que aprendió demasiado pronto que la vida podía ser cruel.
Su madre, Laura, soñaba con verlo convertido en médico.
Su padre, Robertino, un relojero que creía en el espiritismo, le enseñó a observar el mundo con calma.
Pero a los nueve años, tras cantar por primera vez en la radio, Roberto tomó una decisión irrevocable: no sería médico, sería cantante.
Esa certeza infantil lo llevó a formar un grupo de rock en su adolescencia junto a Erasmo Carlos y Tim Maia, dos nombres que más tarde se volverían leyenda.
El éxito no fue inmediato.
Sus primeros discos fueron un fracaso, pero él se mantuvo.

En 1965, con el álbum “Mi Cacharrito”, Brasil entero lo conoció.
En menos de dos años ya estaba ganando el Festival de San Remo y casándose con Cleonice Rossi, con quien formó una familia.
Parecía tenerlo todo.
Sin embargo, el destino tenía preparada una serie de golpes que pondrían a prueba incluso al “Rey de la Música Romántica”.
En 1966 nació su hijo Rafael, fruto de su relación con María Lucila Torres.
Durante años, Roberto evitó reconocerlo públicamente.
No fue hasta 1991, después de una demanda, que aceptó darle su apellido.
Apenas unos días después, María Lucila murió de cáncer.
Él raras veces habló de ese dolor, pero sus amigos dicen que ese episodio lo persiguió siempre.
Las pérdidas se acumularon.
Su hijo Roberto Junior sufrió un accidente ocular en la infancia.

En los años 80, después de divorciarse de Cleonice —a quien aún amaba—, ella falleció de cáncer.
Más tarde, en 1999, murió María Rita, su segunda esposa y, según él, el gran amor de su vida.
A esa herida se sumó, en 2021, la muerte de su hijo Dudu Braga, otra vez a causa del cáncer.
Detrás del hombre que vendió más de 140 millones de discos, había un padre y esposo que enterraba a los suyos en silencio.
Su vida pública también estuvo marcada por rarezas que, en su momento, despertaron curiosidad.
Vestía siempre de azul y blanco, no por moda, sino por un trastorno obsesivo compulsivo que él mismo confesó en 2004.
Durante un tiempo dejó de cantar ciertos temas por considerarlos “malos presagios”.
No ocultó sus miedos: dijo que envejecer lo “paniqueaba” y que temía ver desaparecer el romanticismo de la música.
Pero en medio de ese mundo personal marcado por tragedias, Roberto mantuvo una carrera imparable.
Compartió escenario con Pavarotti, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Jennifer López y Alejandro Sanz.

Cantó para el Papa Juan Pablo II y para multitudes de hasta 200,000 personas.
Fue censurado en Cuba y honrado por presidentes.
Ganó un Grammy y llenó estadios en todos los continentes.
Su humildad sorprendía a quienes conocían su fortuna, estimada en más de 700 millones de dólares.
Para él, lo material no sustituía lo esencial: “Llevaría a mis hijos a cualquier lugar desierto”, confesó alguna vez.
La música, decía, era un puente hacia Dios y hacia los demás.
Ahora, con 83 años, Roberto Carlos mira atrás y se atreve a poner en palabras lo que antes solo dejaba entre líneas en sus canciones: que el éxito no lo blindó contra la soledad, que la muerte le robó demasiado,
que los miedos nunca lo abandonaron del todo.
Pero también admite algo que pocos esperaban: que sigue siendo un hombre profundamente enamorado de la vida, y que si algo lo ha mantenido de pie no han sido los discos de oro, sino la capacidad de volver a
cantar incluso cuando las lágrimas aún no se han secado.
Su confesión deja una sensación extraña: la de haber visto, por primera vez, al ídolo sin el traje de gala, con la voz temblorosa y los ojos húmedos.
Y en ese instante de vulnerabilidad, quizá, fue más grande que nunca.