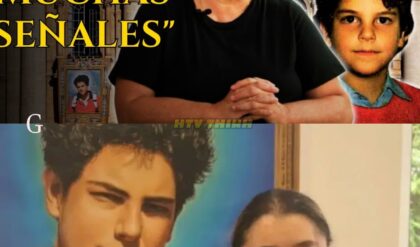![]()
Paulino Vargas Jiménez nació en 1941 en una región áspera de Durango, entre montañas duras y silencios cargados de violencia.
Creció en el rancho San Andrés, en Espinazo, un territorio donde la ley no siempre venía del Estado, sino del arma que se llevaba al cinto.
Su familia se dedicaba a la ganadería y a una pequeña mina de carbón, pero en ese entorno la prosperidad nunca garantizaba paz.
Las rivalidades familiares eran comunes y la muerte rondaba como una presencia cotidiana.
Cuando Paulino tenía apenas 13 años, su mundo se quebró.
Su padre fue asesinado y su madre volvió a casarse poco después.
El niño se sintió ajeno en su propio hogar.
Sin despedidas ni certezas, se fue.
Caminó solo por los campos de Durango con hambre, miedo y un acordeón como única brújula.
No sabía leer ni escribir, pero poseía algo más raro: una memoria prodigiosa y un instinto narrativo feroz.
En ese vagar conoció a Javier Núñez.
Dos adolescentes rotos que encontraron en la música una forma de sobrevivir.
Juntos formarían Los Broncos de Reynosa, un grupo que cambiaría para siempre el sonido del norte de México.
Mientras de día trabajaban en los campos de algodón de Torreón para no morir de hambre, por las noches tocaban donde podían: cantinas, fiestas, camiones, calles polvorientas.
No buscaban fama, buscaban comida.
Paulino componía como respiraba.
Escuchaba una historia una sola vez y la convertía en canción.
A los 14 años hizo algo impensable: compuso lo que hoy muchos consideran el primer narcocorrido de la historia.
Antes de él, el crimen y el contrabando se susurraban.
Paulino los cantó.
No para glorificarlos, sino para narrarlos.
Sus corridos eran crónicas humanas, no propaganda.
En 1957, tras años de rechazo en la Ciudad de México, el destino cambió.
Guillermo Fonseca, director de Peerless Records, escuchó a Los Broncos y reconoció algo que no se podía fabricar: autenticidad.
Grabaron sus primeros temas y el ascenso fue imparable.
Pasaron de las cantinas a los salones del poder, tocando para presidentes como Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y también para figuras revolucionarias.
Su música atravesaba clases sociales porque hablaba de una verdad compartida.
Paulino escribió canciones que hoy son pilares del corrido mexicano: La Banda del Carro Rojo, El Corrido de Lamberto Quintero, La Fuga del Rojo, Arriba y Abajo, Cielo Azul Nublado.
Cada una retrataba un México herido, contradictorio, vivo.
Con ellas fundó el narcocorrido moderno, una narrativa que incomodó al Estado porque revelaba lo que se quería ocultar.
En su vida personal encontró equilibrio junto a María de los Ángeles Valdés, quien no solo fue su esposa durante 38 años, sino quien le enseñó a leer y escribir.
Con ella tuvo cuatro hijos y conoció una paz que no había tenido en la infancia.
Cuando ella murió, Paulino quedó devastado.
De ese dolor nació La Golondrina Coqueta, una de sus composiciones más íntimas.
Su valentía tuvo consecuencias.
En los años setenta, cuando sus canciones comenzaron a criticar directamente al poder, cruzó una línea peligrosa.
El corrido Mi Vieja California provocó su arresto por órdenes de la Secretaría de Gobernación.
Paulino fue encarcelado por escribir una canción.
Por decir demasiado claro lo que otros callaban.
Ni siquiera el crimen organizado logró doblegarlo.
En los años noventa, Amado Carrillo Fuentes le pidió un corrido en su honor.

Paulino se negó.
“Yo no escribo para gente viva”, dijo.
Sabía que cantar a un hombre vivo era firmar una sentencia.
Murió el 17 de enero de 2010 en Saltillo, Coahuila.
Dejó más de 300 canciones, decenas de apariciones en cine y un legado imposible de borrar.
Inspiró a Los Tigres del Norte, Los Invasores, Los Coyotes y a generaciones enteras de músicos.
Paulino Vargas Jiménez no fue solo el padre del narcocorrido.
Fue su conciencia.
Un hombre que entendió que la mente era más poderosa que la pistola y que la verdad, aunque cueste la libertad, merece ser cantada.
Su vida fue dura, su final silencioso, pero su voz sigue viva en cada acorde que se atreve a decir lo que otros temen.