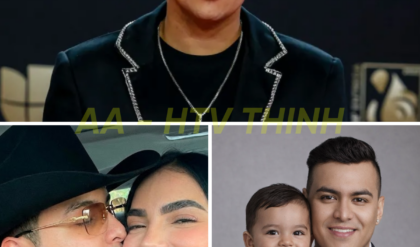Ricardo Blume nació en Lima en 1933, dentro de una familia numerosa, culta y marcada por la mezcla de culturas.
Su padre, de raíces inglesas y peruanas, y su madre, de ascendencia italiana, formaron un hogar lleno de voces, libros y curiosidad.
Sin embargo, la estabilidad se rompió pronto.
Cuando Ricardo tenía apenas siete años, un devastador terremoto sacudió Perú.
La tierra se abrió, el mar se retiró y regresó convertido en destrucción.
La familia lo perdió casi todo.
Aquella tragedia marcó para siempre al niño silencioso que observaba el mundo con una sensibilidad poco común.
Poco después llegó un golpe aún más cruel.
A los trece años, Ricardo perdió a su madre a causa del cáncer.
Su muerte dejó un vacío irreparable.
Su padre, fiel a una promesa hecha en el lecho de muerte, decidió no rehacer su vida y dedicarse por completo a criar solo a sus hijos.
Esa entrega absoluta moldeó el carácter de Ricardo, quien aprendió temprano que el amor también podía ser sacrificio.
El dolor no lo volvió ruidoso ni rebelde.
Al contrario, Ricardo se volvió introspectivo.
Escribía poemas, llenaba cuadernos y encontraba en las palabras una forma de sobrevivir.
Mientras sus hermanos corrían por las calles, él se refugiaba en el cine, la música y la literatura.
Admiraba a las leyendas del cine mexicano, escuchaba rancheras y boleros, y comenzaba a soñar con historias que algún día cobrarían vida.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/U2UZKXM7KRGXDIMCZ2AN2EOWVE.jpg)
Al terminar la escuela, la confusión lo invadió.
No sabía qué hacer con su vida hasta que, casi por accidente, se acercó a un grupo de teatro amateur.
Ver actores ensayar fue una revelación.
Ahí entendió que la actuación era su verdadero lenguaje.
Poco después conoció a Silvia del Río, una joven bailarina que cambiaría su destino.
Entre ellos nació una historia de amor profunda, paciente y extraordinaria.
Ricardo se formó en el teatro peruano hasta que una beca lo llevó a Madrid.
Tenía 23 años cuando dejó Perú.
Antes de irse, hizo una promesa audaz con Silvia: no se llamarían por teléfono.
Solo se escribirían cartas.
Durante cuatro años se enviaron palabras todos los días, construyendo una de las historias de amor más conmovedoras y silenciosas del medio artístico.
España lo formó, pero también lo endureció.
Vivió con poco dinero, actuó cuando pudo y aprendió disciplina.
Al regresar a Perú, se consolidó como actor, escritor y columnista.
Sin embargo, la vida volvió a golpearlo.
Antes de casarse, su padre murió.
El duelo retrasó todo, pero no rompió el vínculo.
Finalmente, Ricardo y Silvia se casaron.
Ella sería su compañera hasta el final.
Tuvieron tres hijos, pero la tragedia regresó.
Su único hijo varón murió poco después de nacer por una condición médica mal diagnosticada.
Ese dolor nunca sanó del todo.
Sus dos hijas se convirtieron en el centro de su vida, su ancla emocional.
La fama llegó con fuerza cuando protagonizó Simplemente María en Perú.
Fue un éxito monumental.
México lo descubrió poco después y lo abrazó como propio.
Telenovelas, teatro y cine lo convirtieron en un rostro familiar.
Sin embargo, Ricardo nunca se dejó seducir por la fama.
Su verdadero sueño no era el aplauso, sino tener un teatro propio.
Un espacio donde el arte pudiera vivir libremente.

En los años setenta se mudó a México, donde brilló en producciones icónicas.
Pero cuando regresó a Perú con ahorros y esperanza, la crisis económica destruyó su proyecto.
El sueño del teatro propio se volvió imposible.
Ese fracaso fue una de sus heridas más profundas.
El destino le tendió otra mano.
Valentín Pimstein lo llamó para regresar a México.
Aceptó, y así llegó su papel más recordado por nuevas generaciones: el tío Fernando en María, la del barrio.
Con el cabello cano y una presencia serena, conquistó otra vez al público.
Ya no era el galán joven, era algo más poderoso: la figura moral, el hombre digno, el refugio emocional de la historia.
En sus últimos años, la salud comenzó a fallar.
Muchos creyeron que padecía Alzheimer, pero en realidad era Parkinson.
La enfermedad afectó su voz y su movimiento, pero no su espíritu.
En 2013, cuando un amigo bautizó un teatro en Perú con su nombre, Ricardo lloró.
El sueño que no pudo comprar se había cumplido de otra manera.
Ricardo Blume murió en octubre de 2020 en Querétaro, México, a los 87 años.
En silencio, sin escándalo, como vivió.
Sus cenizas regresaron al Perú, su verdadero hogar.
Se fue un actor, un poeta, un hombre íntegro.
Un artista que hizo del silencio, la dignidad y la ternura su mayor legado.