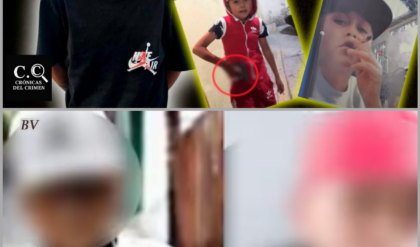José Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, nació en Tarimoro, Guanajuato, y desde joven sintió el llamado al sacerdocio.
Estudió en Chucándiro, Michoacán, y fue ordenado como sacerdote diocesano, comprometido a obedecer a su obispo y a vivir en celibato.
Sin embargo, desde el inicio dejó claro que no sería un cura común.
Su carácter explosivo, su lenguaje directo y su desprecio por las formas tradicionales lo convirtieron en una figura incómoda incluso dentro de la propia Iglesia.
Con el paso de los años, su leyenda creció.
Sobrevivió a tres tumores cancerígenos, algo que él atribuye exclusivamente a la oración y a su fe inquebrantable.
Para muchos fieles, eso lo convirtió en un hombre tocado por Dios.
Para otros, en alguien que usaba la fe como escudo para justificar cualquier exceso.
En las comunidades donde sirvió, dejó huella.
Caminos pavimentados sin pedir permiso, parroquias renovadas, escuelas levantadas con donaciones y presión social.
En Chucándiro transformó parte del templo en un museo con más de 350 piezas históricas, convencido de que la fe también debía preservar la memoria cultural.
Pero su forma de actuar siempre rozó el límite entre el compromiso social y la rebeldía absoluta.
El apodo de Padre Pistolas no fue una metáfora.
En una región golpeada por la violencia, comenzó a portar un revólver de manera habitual, incluso durante la misa.
Para él, no era provocación, era supervivencia.
“Es la licencia que Dios me dio”, repetía.
Para muchos fieles, verlo armado les daba seguridad.
Para la jerarquía eclesiástica, era una imagen intolerable.
Su fama explotó con las redes sociales.
Videos donde insultaba a políticos desde el púlpito, maldecía durante la homilía o daba consejos de salud se volvieron virales.
Criticó a gobernadores por nombre y apellido, denunció corrupción y acusó a otros sacerdotes de hipocresía.
Cada sermón era una granada mediática.
La mitad lo aplaudía.
La otra mitad exigía sanciones.
Uno de los puntos más delicados fue su insistencia en promover la herbolaria como alternativa médica.
Desde el altar aseguró poder curar diabetes, cáncer y enfermedades graves con plantas y oración, alentando a algunos fieles a abandonar tratamientos convencionales.
Médicos y autoridades eclesiásticas encendieron las alarmas.
Para él, era una extensión de su misión: sanar cuerpo y alma.
Para sus críticos, una irresponsabilidad peligrosa.
En 2021 y 2022, la tensión llegó al límite.
La Arquidiócesis de Morelia, encabezada por el arzobispo Carlos Garfias Merlos, le emitió varias advertencias por su lenguaje vulgar, sus acusaciones públicas y sus prácticas médicas no autorizadas.
En septiembre de 2022, finalmente fue suspendido oficialmente de celebrar misa.
La Iglesia pidió a los fieles no dejarse engañar.
Pero el Padre Pistolas nunca ha sabido obedecer.
Continuó oficiando, transmitiendo misas en redes y desafiando abiertamente a la autoridad.
Incluso llegó a amenazar con cerrar la catedral de Morelia si no se levantaba la suspensión.
Aseguró tener el respaldo de miles de seguidores, motociclistas y comunidades enteras dispuestas a defenderlo.
En entrevistas, justificó cada acto con crudeza.
Se burló de las exigencias de vestir sotana formal, diciendo que lo enviaban a ranchos llenos de víboras y lodo, no a oficinas elegantes.
Presumió haber financiado más de 300 cirugías vendiendo armas, camionetas y pertenencias personales.
Para muchos, un gesto heroico.
Para otros, otra historia difícil de verificar.
Con el tiempo, la polémica no lo abandonó, pero sí lo desgastó.
Aunque en 2022 anunció con orgullo que su licencia sacerdotal había sido restituida, algo ya había cambiado.
El hombre que parecía indestructible comenzó a mostrar señales de cansancio.
Las batallas constantes, los enemigos dentro y fuera de la Iglesia, y el peso de una vida vivida siempre al borde empezaron a pasar factura.
Hoy, con más de 70 años, el Padre Pistolas sigue activo, pero ya no es el mismo.
Su entorno se ha reducido.
Muchos de los que lo aclamaban solo lo siguen desde una pantalla.
La fama viral no llena los silencios de la vejez.
Aunque continúa construyendo caminos y organizando proyectos comunitarios, la tristeza se filtra en sus palabras, incluso cuando no la admite.
Sigue siendo admirado por unos como un defensor del pueblo, y rechazado por otros como un rebelde peligroso.
Pero detrás del mito queda un hombre que nunca encontró un punto medio.
Su vida fue una guerra constante: contra criminales, contra políticos, contra obispos y contra la propia institución que juró obedecer.
El Padre Pistolas envejece rodeado de controversia, fiel a su estilo, pero marcado por la soledad de quien siempre caminó armado, incluso contra los suyos.
Su historia no es solo la de un cura excéntrico, sino la de un sistema que nunca supo qué hacer con alguien que se negó a callar, obedecer o retirarse en silencio.