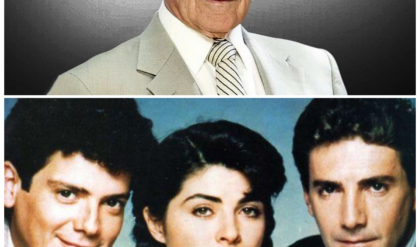La escena es devastadora.
Jesús, el hombre que sanó enfermos, resucitó muertos y habló con autoridad divina, cuelga sin vida de una cruz romana.
Sus discípulos huyen.
La esperanza se derrumba.
El cuerpo es bajado, envuelto, sellado en un sepulcro frío.
Y entonces comienza lo que muchos no saben explicar: tres días de silencio absoluto.
Durante siglos, personas han cuestionado esos tres días.
“Del viernes al domingo no hay tres días completos”, dicen.
Pero ese argumento nace de una mentalidad moderna que no comprende la cultura bíblica.
En el pensamiento judío, cualquier parte de un día contaba como un día entero.
Así se explica en múltiples pasajes del Antiguo Testamento.
Jesús murió el viernes antes del atardecer: día uno.
Permaneció en la tumba durante el sábado: día dos.
Resucitó al amanecer del domingo: día tres.
No hay error.
No hay contradicción.
Pero reducirlo a una explicación cultural es quedarse en la superficie.
Porque Dios jamás hace nada por casualidad.
El patrón del tercer día aparece una y otra vez en la Escritura como señal de vida, restauración y resurrección.
En el tercer día de la creación brota la vida de la tierra.
Abraham camina tres días antes de “recibir” a Isaac como resucitado.
Dios desciende en el Sinaí al tercer día.

El profeta Oseas declara, siglos antes de Cristo, que al tercer día Dios levantaría a su pueblo para vivir delante de Él.
Jesús no improvisó su resurrección.
La cumplió.
Pero ahora viene la parte que estremece.
Mientras el cuerpo de Jesús reposaba inmóvil en la tumba, su espíritu no estaba inactivo.
Según las Escrituras, descendió al reino de los muertos.
No para sufrir.
No para ser derrotado.
Sino para anunciar victoria.
Para proclamar, en el territorio mismo del enemigo, que el precio había sido pagado y que la muerte ya no tenía la última palabra.
La Biblia afirma que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, a fuerzas rebeldes que habían desafiado a Dios desde tiempos antiguos.
Aquello no fue un acto simbólico.
Fue una declaración pública de triunfo.
El infierno creyó haber ganado cuando Jesús exhaló su último aliento.
Pero no entendía que la cruz no era el final, sino la trampa perfecta.
Durante esos tres días, Jesús despojó a las potestades, quebró la autoridad de la muerte y tomó las llaves del Hades.
Liberó a los justos que esperaban redención.
Abrió definitivamente la puerta del cielo.
Por eso pudo prometer al ladrón arrepentido: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.
Nada de eso habría sido posible sin esos tres días.
Había otra razón, profundamente humana y necesaria.
Si Jesús hubiera resucitado de inmediato, muchos habrían dicho que nunca murió realmente.
Que fue un desmayo.
Una ilusión.
Pero tres días eliminan toda duda.
En la mentalidad judía, después del tercer día la muerte era absoluta.
El alma se consideraba ya separada definitivamente del cuerpo.
Por eso, cuando Jesús resucitó a Lázaro al cuarto día, nadie cuestionó el milagro.
Estaba innegablemente muerto.
Jesús permaneció el tiempo exacto para confirmar que su muerte fue real… y que su resurrección también lo fue.
Además, esos tres días quebraron por completo a los discípulos.
Dios permitió que tocaran el fondo de la desesperanza para que la resurrección los transformara radicalmente.
Pasaron del miedo paralizante a una valentía capaz de enfrentar persecución y muerte.
Ya no predicaban ideas.

Predicaban a alguien que habían visto vencer la tumba.
Y aquí es donde esta historia deja de ser solo teología y se vuelve personal.
Porque todos atravesamos nuestros propios “tres días”.
Momentos donde algo muere: un sueño, una relación, una esperanza.
Viene el silencio.
El sábado oscuro donde parece que Dios no responde.
Pero la Biblia revela un patrón inquebrantable: después del silencio, Dios resucita.
No siempre como lo imaginabas, pero siempre con poder.
El viernes no es el final.
El sábado no es abandono.
El domingo llega.
Jesús estuvo muerto tres días porque la victoria debía ser completa, irrefutable y eterna.
Porque el infierno debía saber que había perdido.
Porque la humanidad debía tener certeza.
Y porque tú necesitabas una esperanza que ni siquiera la muerte pudiera destruir.
La tumba estuvo ocupada solo el tiempo necesario.
Hoy está vacía.
Y ese vacío cambió el universo para siempre.