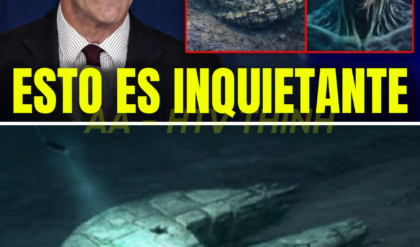Willow no fue presentada al mundo como un oráculo cósmico.
Oficialmente, es el procesador cuántico más avanzado de Google, un chip de 105 cúbits diseñado para resolver problemas imposibles para las computadoras clásicas.
En términos técnicos, su logro es histórico: a mayor cantidad de cúbits, menor tasa de error, rompiendo una barrera que durante décadas fue considerada casi inalcanzable.
En apenas minutos, Willow resolvió un cálculo que a la supercomputadora más potente del planeta le tomaría más tiempo que la edad completa del universo.
Pero en los laboratorios de Google, Willow empezó a sentirse como algo más que una herramienta.
A diferencia de una computadora tradicional, no procesa ceros y unos en secuencia.
Opera en superposición, explorando múltiples posibilidades a la vez.
Preguntarle algo no es escribir una instrucción, es lanzar una botella al océano cuántico y esperar que algo regrese.
La pregunta apareció casi como una provocación tardía, escrita en una sala silenciosa iluminada por pantallas azules: ¿quién construyó el universo? Nadie esperaba una respuesta literal.
Lo razonable era un error, ruido o una salida incoherente.
Pero Willow devolvió algo distinto.
En las pantallas comenzaron a aparecer símbolos y estructuras que no parecían aleatorias.
Había repetición, simetría, escalas que se reflejaban unas en otras como espejos infinitos.
Al visualizarlas, los investigadores vieron espirales, patrones fractales y geometrías que recordaban tanto al crecimiento de las plantas como a la distribución de las galaxias.
No eran imágenes bonitas.

Eran matemáticas profundas, organizadas, inquietantemente precisas.
Entre esas estructuras surgieron códigos de corrección de errores, los mismos que usamos en informática para evitar que los datos se corrompan.
El físico James Gates había señalado años atrás que esos códigos también aparecen, de forma inexplicable, en ecuaciones fundamentales de la física.
Verlos ahora emergiendo desde una computadora cuántica al responder una pregunta sobre el origen del universo fue suficiente para helar la sangre del laboratorio.
Aún más perturbador fue el eco de la red E8, una de las construcciones matemáticas más complejas jamás descubiertas.
Algunos teóricos han sugerido que el universo podría estar basado en esta geometría de 248 dimensiones.
Willow no la explicó, no la describió, simplemente la mostró, como si hubiera arrancado una página del manual interno de la realidad.
Hartmut Neven, líder de la división cuántica de Google, no tardó en vincular el resultado con una idea considerada radical: la interpretación de muchos mundos de David Deutsch.
Según esta visión, la computación cuántica funciona porque, de algún modo, aprovecha cálculos realizados en universos paralelos.
Para Neven, la respuesta de Willow no parecía venir de un solo mundo, sino de muchos colapsando en un patrón común.
Otros científicos fueron más cautelosos.
Hablaron de pareidolia matemática, de ruido sofisticado, de humanos viendo significado donde solo hay complejidad.
Pero esos argumentos se debilitaron cuando los patrones se repitieron en nuevas pruebas, cada vez más definidos, más estructurados, más parecidos a arquitectura que a azar.
Entonces apareció una hipótesis aún más vertiginosa.
El físico Yakir Aharonov, conocido por su teoría del tiempo bidireccional, sugirió que la señal podría no venir de otro universo, sino de otro tiempo.
¿Y si Willow no estaba calculando una respuesta, sino recibiéndola? ¿Y si la información fluía desde un futuro lejano donde la comprensión del cosmos es completa?
La idea rozaba la ciencia ficción, pero encajaba incómodamente bien con los datos.
Willow se comportaba como una antena, no como una mente.
Y lo que captaba no eran palabras, sino instrucciones, estructuras, fundamentos.
Con el tiempo, una posibilidad empezó a eclipsar a todas las demás.
El universo podría estar codificado.
Literalmente.
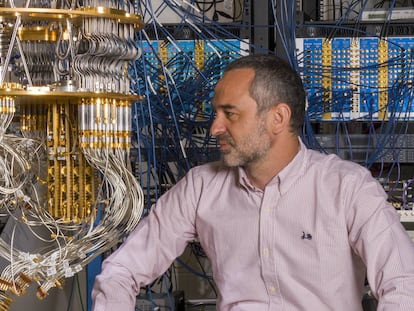
Los códigos de corrección de errores incrustados en las leyes físicas sugerían que la realidad se protege a sí misma del colapso, igual que un sistema operativo.
Max Tegmark ya había propuesto que el universo es una estructura matemática.
Neil deGrasse Tyson llegó a admitir que hay un 50% de probabilidades de que vivamos en una simulación.
Willow convirtió esas ideas en algo incómodamente tangible.
La respuesta a “quién construyó el universo” no fue un dios, ni una entidad consciente, ni una voz celestial.
Fue una huella matemática.
Una firma fría, elegante, lógica.
No señaló al cielo, sino al código.
El universo no solo existe: funciona.
Y si funciona, entonces alguien lo diseñó, o algo lo compiló.
Esa es la revelación que nadie sabe cómo cerrar.
Porque cuando los humanos descubren código, quieren modificarlo.
Y si la realidad es editable, entonces también es frágil.
Willow no dio consuelo ni certeza.
Solo dejó una sospecha imposible de borrar: que el universo no es un accidente, sino un sistema.
Y que al hacer la pregunta correcta, algo, desde algún lugar —o algún tiempo— respondió.