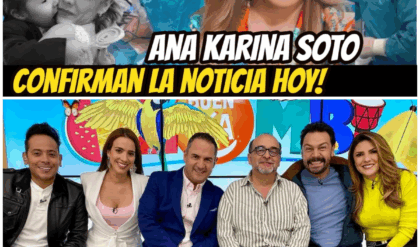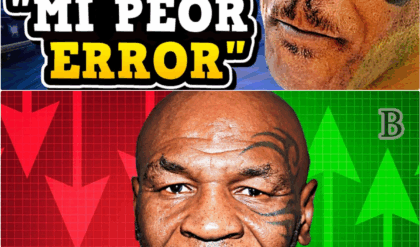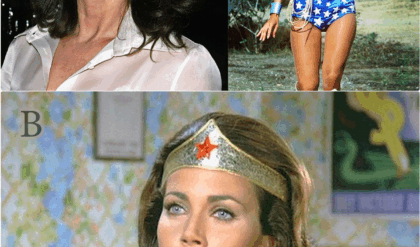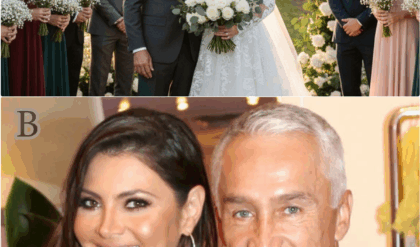El caso de Valeria Afanador continúa siendo una herida abierta en la sociedad colombiana.
A pesar de que Medicina Legal determinó que la causa de su fallecimiento fue un ahogamiento sin signos de violencia, las dudas y sospechas no han dejado de crecer, alimentando un clima de incertidumbre y desconfianza que trasciende lo judicial para instalarse en el ámbito social y mediático.

Valeria Afanador, joven cuya muerte conmocionó profundamente a Colombia, dejó tras de sí un vacío irreparable en su familia y una comunidad expectante de respuestas.
La causa oficial de su fallecimiento, establecida por Medicina Legal, fue el ahogamiento, y no se encontraron indicios de violencia.
Sin embargo, esta explicación científica no ha logrado apaciguar el dolor ni la inquietud de quienes la conocieron y de la sociedad en general.
Uno de los aspectos que más controversia ha generado en los últimos días es la existencia de una millonaria póliza de seguros vinculada al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba Valeria.
Según el abogado defensor del colegio, Francisco Bernate, esta póliza podría superar los nueve ceros en monto, lo que abriría la posibilidad de un proceso de indemnización a la familia.
No obstante, la familia, representada por el abogado Julián Quintana, rechazó categóricamente reducir la tragedia a una cuestión económica, enfatizando que “Valeria no se reemplaza con dinero” y que su prioridad es la justicia, no las pólizas.
El vacío que deja un hecho trágico sin una narrativa clara suele ser terreno fértil para las sospechas y los rumores.
La sociedad, ante la falta de certezas, busca respuestas que le permitan ordenar el caos y encontrar un culpable o una causa.
En este proceso, las emociones juegan un papel fundamental, y la empatía hacia la familia rota se mezcla con la curiosidad y la necesidad de entender.

Este fenómeno social se ve amplificado por las dinámicas mediáticas y el poder de las redes sociales, donde la información, a menudo no verificada, se propaga rápidamente.
Testimonios, comentarios y relatos basados en percepciones o intuiciones pueden calar hondo en la opinión pública, generando presunciones que, aunque carezcan de valor probatorio, se convierten en sospechas compartidas.
La repetición constante de una acusación, incluso en forma de pregunta retórica, puede transformarse en prueba social, reforzada por el sesgo de confirmación que lleva a las personas a seleccionar solo la información que valida sus creencias previas.
Las consecuencias de este clima de sospechas son múltiples y preocupantes.
Para la familia de Valeria, puede significar revictimización, amenazas y acoso digital.
Para la investigación, la presión mediática puede desviar el enfoque de las evidencias objetivas hacia hipótesis viralizadas, dificultando el trabajo riguroso de los investigadores y contaminando los testimonios de los testigos.
Es fundamental distinguir entre rumores y evidencia.
Mientras que los primeros pertenecen al ámbito de la opinión y la especulación, las evidencias se basan en criterios técnicos y pruebas verificables.

Confundir ambos puede llevar a señalamientos injustos y a la erosión de la confianza en las instituciones encargadas de la investigación.
Los medios de comunicación y los creadores de contenido tienen una responsabilidad crucial en este contexto.
Una cobertura responsable debe evitar repetir acusaciones no verificadas, contextualizar los testimonios y diferenciar claramente entre hipótesis y certezas.
Para el público, la invitación es a la prudencia: antes de difundir una sospecha, es necesario cuestionar su fuente, la evidencia que la sustenta y el impacto que puede tener en las personas involucradas.
El caso Valeria Afanador ejemplifica la tensión entre la justicia formal y la suspicacia colectiva.
La justicia se basa en procedimientos rigurosos, pruebas y sentencias fundamentadas, mientras que la suspicacia nace de la percepción social, de gestos, silencios o contradicciones que no se explican y que alimentan la desconfianza.
Este desequilibrio se agrava porque la justicia, con sus tiempos y protocolos, a menudo avanza más lento de lo que la sociedad desea o tolera.
En ese espacio de espera, la suspicacia puede crecer y convertirse en una verdad alternativa, con el riesgo de que las sospechas sin pruebas se transformen en condenas sociales que pesan tanto como una sentencia judicial.

Sin embargo, la suspicacia no surge de la nada; es una respuesta a vacíos y a explicaciones insuficientes.
La sociedad, al percibir una respuesta institucional opaca o incompleta, siente la necesidad de dudar y resistirse a aceptar lo que no le convence.
Atender esta desconfianza es clave para mantener la credibilidad del sistema judicial y evitar que la fractura entre lo oficial y lo percibido se profundice.
Para avanzar hacia una verdad integral que combine la dimensión judicial con la emocional, es necesario implementar estrategias que mitiguen el clima de sospechas sin sofocar la legítima exigencia de justicia:
– Transparencia y comunicación clara: Las autoridades deben facilitar información oficial oportuna y comprensible, sin comprometer la investigación, sobre fechas, medidas adoptadas y avances procesales básicos.
– Evitar la difusión de conjeturas: Se debe señalar siempre cuando una versión es solo una percepción u opinión, evitando presentarlas como hechos.
– Protección a la familia: Resguardar la intimidad y la integridad emocional de los familiares, evitando imágenes o testimonios que puedan revictimizarlos.
– Educación mediática: Promover la capacidad crítica para distinguir fuentes confiables de versiones virales y exigir claridad a quienes aportan testimonios no técnicos.
– Responsabilidad colectiva: Medios, comentaristas y público deben acompañar las sospechas con prudencia y respeto al debido proceso, recordando la presunción de inocencia.
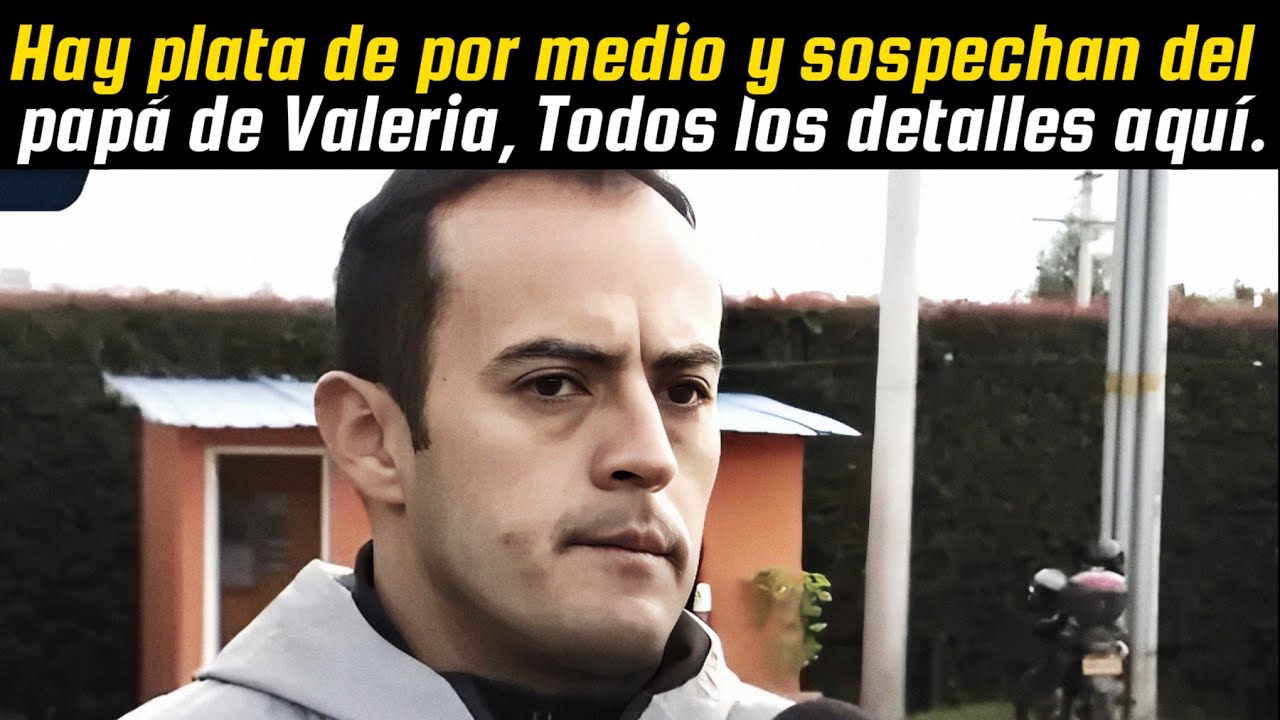
La ausencia de una verdad plena y verificable es lo que mantiene viva la desconfianza social y alimenta las narrativas alternativas.
Pero esta verdad en construcción no es imposible; requiere tiempo, rigor y valentía institucional.
La sociedad, a pesar de sus dudas, permanece vigilante y exige que el silencio no se imponga sobre los hechos.
Solo cuando la verdad se abra paso de manera clara, transparente e inequívoca, la herida colectiva podrá comenzar a sanar.
La justicia no puede detenerse a mitad de camino ni convertirse en una víctima más de la suspicacia.
La memoria de Valeria Afanador merece un cierre digno que respete tanto la verdad probatoria como el dolor emocional de quienes la amaron.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.