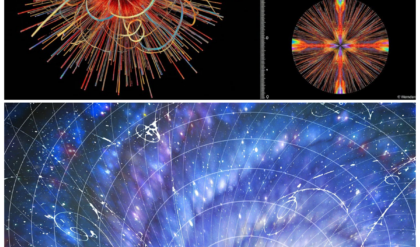¡Entre gritos y desesperación! La esposa de Miguel Uribe suplica: “No te mueras, no me quiero quedar sola” – El desgarrador adiós que nadie podrá olvidar
“Miguel se va a morir.”
Esas palabras resonaron como un golpe letal en el corazón de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay.
La confirmación de que su amado tenía “cuestión de horas” para vivir fue el inicio de un calvario insoportable, un tiempo detenido en un hospital donde el aire parecía congelarse ante el llanto desgarrador de una mujer rota.
En la fría sala donde Miguel luchaba por aferrarse a la vida, María Claudia no dejó de gritar su nombre, suplicándole que despertara, que no la dejara sola en un mundo “tan perverso”.

Sus manos temblorosas se aferraban a su cuerpo inerte, como si su fuerza pudiera devolverle el calor y la vida.
A su alrededor, los rostros apagados y las miradas rotas reflejaban la impotencia y el dolor colectivo, mientras el eco de sus sollozos calaba hasta los huesos.
El padre de Miguel, un hombre que parecía convertido en piedra por el peso del sufrimiento, observaba en silencio con una súplica muda en sus labios.
Había perdido ya a su esposa en circunstancias igual de crueles, y ahora veía partir al último pedazo de su familia.
La pregunta sin respuesta flotaba en el ambiente: ¿Para qué seguir adelante cuando todo se desmorona?

En su mente, revivía los recuerdos de su hijo pequeño: Miguel corriendo hacia él con los brazos abiertos, riendo, soñando con un futuro mejor para su país.
Pero ese país, que Miguel defendió con todo, no pudo protegerlo.
María Claudia, con voz quebrada, le hablaba bajito, recordándole las promesas, suplicándole que no se fuera, que no la dejara sola, porque “yo no sé vivir sin ti”.
La escena era tan pura y desgarradora que incluso quienes intentaban mantener la compostura no pudieron evitar que las lágrimas recorrieran sus rostros.
Un primo intentó consolar a María Claudia, pero ella se aferró con aún más fuerza al cuerpo de Miguel, como una niña que teme perder su último tesoro.

“Déjenme con él, todavía está aquí, todavía me escucha”, repetía entre sollozos.
El padre, consumido por la rabia y la tristeza, se inclinó sobre el féretro y susurró con voz rota: “Miguel, si pudiera, me metería contigo en esta caja y no volvería a abrir los ojos.”
Sus palabras quedaron suspendidas en un silencio sepulcral, tan pesado que parecía detener el tiempo mismo.
Cuando el sacerdote comenzó a rezar, María Claudia lo interrumpió con un llanto desgarrador y una oración desesperada: “Señor, si no puedes devolverme a mi esposo, llévame a mí, porque no quiero quedarme.”
En ese instante, el padre la abrazó con fuerza, dos almas rotas unidas en un dolor infinito, mientras afuera el cielo lloraba con una llovizna tenue que marcaba el ritmo de una despedida eterna.

La esposa repasaba en su mente cada instante vivido: las risas compartidas, los viajes, las noches de abrazos y planes truncados.
El futuro que soñaban juntos se había desvanecido en un instante cruel.
Frente al ataúd, sentía que el aire le faltaba, que quería gritar y huir, pero sus piernas estaban clavadas al suelo, repitiendo sin cesar: “No me dejes sola, no me dejes sola.”
El padre, al ver el sufrimiento de su nuera, cerró los ojos y sintió que cada palabra la atravesaba como una daga.
Él también estaba a punto de derrumbarse, atrapado en una maldición que no entendía, un dolor sin nombre que lo había dejado sin fuerzas.

El tiempo parecía haberse detenido en esa sala.
Afuera, la vida seguía, pero dentro todo se había roto.
No había consuelo posible, solo un presente lleno de lágrimas, ausencia y un silencio insoportable.
Entre el llanto de una esposa y la mirada perdida de un padre, comenzó la despedida más triste que jamás se haya visto.
María Claudia se quedó sentada en el suelo, junto al ataúd, acariciando la madera como si fuera piel, buscando una grieta que le permitiera abrirlo y verlo otra vez.

“No me dejes sola, Miguel,” repetía con desesperación.
Los presentes se miraban, temerosos de acercarse, conscientes de la fragilidad de aquella mujer destrozada.
El padre, con respiración lenta y pesada, susurró: “Perdí a tu madre así y ahora a ti. ¿Qué hice para merecer esto, Dios mío?”
María Claudia levantó la cabeza y lo miró con un dolor tan profundo que parecía no caber en su cuerpo.
“Usted no lo perdió, se lo arrancaron,” dijo con un hilo de voz.
La atmósfera estaba cargada de un dolor tan denso que hasta el viento parecía haberse detenido.
En un rincón, una anciana rezaba con un rosario, murmurando que “un hijo no debería irse antes que sus padres.”
Nadie estaba preparado para esa realidad cruel.
María Claudia imaginaba que si se inclinaba lo suficiente, podría escuchar la respiración de Miguel dentro del ataúd, como si estuviera dormido y solo necesitara que ella lo llamara para despertar.
“Miguel, despierta, amor,” susurraba, “no me dejes sola.”
Las lágrimas comenzaron a brotar en silencio entre los asistentes, incapaces de contener su quebranto.
El padre se levantó lentamente y puso sus manos sobre la tapa del ataúd.
“Hijo, si supieras cómo quisiera cambiar mi lugar por el tuyo,” dijo con voz rota.
Ella se aferró a su pierna, llorando como una niña que ruega no ser abandonada.
“No me dejes sola, por favor. No puedo con esto.”

En ese abrazo compartido encontraron un instante de alivio, no porque el dolor disminuyera, sino porque se repartía entre dos cuerpos.
Pero la tristeza estaba acompañada de rabia y frustración, un miedo colectivo a un mundo que se está volviendo cada vez más cruel e injusto.
María Claudia cerró los ojos y se prometió que, aunque la vida la arrastrara al borde del abismo, no permitiría que el nombre de Miguel fuera olvidado.
Haría que su historia, su sacrificio y su amor siguieran vivos, aunque ella quedara vacía por dentro.
El padre tomó su mano y le dijo: “No estamos solos, aunque a veces parezca lo contrario. Mientras yo respire, no lo estaremos.”
Ella apoyó la frente contra la madera del ataúd y susurró: “Miguel, te amo y te seguiré amando hasta que el mundo se acabe.”
El silencio que siguió fue pesado y eterno.
En esa sala, en medio de un dolor inmenso, padre e hija política supieron que aquella noche sería la más larga de sus vidas y que al amanecer nada volvería a ser igual.
Cuando se levantaron para salir, lo hicieron sin fuerzas, conscientes de que no regresaban a casa, sino que comenzaban un exilio en vida.
El viento se llevó un último eco, un susurro que solo ellos escucharon: “No me dejes sola.”
Así quedó sellada la despedida más desgarradora, un grito de amor y desesperación que nadie podrá olvidar jamás.