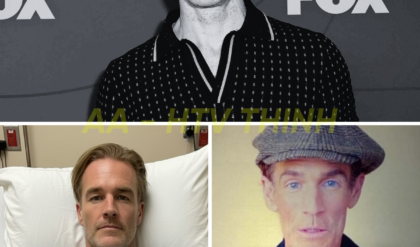Me llamo Patricia Solís y hoy, a mis 78 años, el peso de los recuerdos es más fuerte que el miedo a las consecuencias.

Durante décadas, fui una sombra entre las sombras; no fui la estrella que brillaba bajo los reflectores, ni la periodista que buscaba la nota roja.
Fui asistente de producción de Raúl Velasco en los años que definieron el rumbo de la televisión en México.
Pero lo que voy a relatar no es una historia de música y aplausos.
Es la crónica de lo que vi cuando las luces se apagaban y el silencio se convertía en la moneda de cambio para salvar vidas.
Mi madre me enseñó una regla de oro: si quieres respeto en este medio, empieza por respetar tu trabajo y llamar cuando debes llamar.
Y yo callé. Vaya que si callé.
A Raúl Velasco el mundo lo conoció como el hombre más poderoso de la industria, el árbitro del éxito y el fracaso.
Para el público, era el carismático conductor que presentaba a los grandes ídolos; para mí, era el señor que se encerraba en su oficina después de cada grabación, con el ceño fruncido y la mirada perdida en la pared, como si cargara con noticias que no podía compartir con nadie.
Nunca le dije “jefe” con la ligereza de otros, y mucho menos “Raulito”.
Él no buscaba amigos en el estudio; buscaba eficiencia, lealtad y, por encima de todo, una discreción absoluta.
Llegué a Televisa por necesidad, esa fuerza invisible que nos empuja a todos.
Mi esposo había muerto joven, dejándome con dos hijos en edad escolar y un presupuesto que simplemente no alcanzaba para llegar a fin de mes.
Una prima que trabajaba en San Ángel me pasó el dato: buscaban una asistente para el programa más importante del país.
No me dio detalles, solo me advirtió que el titular era un hombre sumamente exigente.
Recuerdo mi primera entrevista en Televisa San Ángel como si fuera ayer.
El aire olía a una mezcla embriagadora de café recién hecho, cables calientes y esa ambición eléctrica que flota en los pasillos donde se construye la fama.
Me entrevistó un hombre de traje gris, de pocas palabras y anotaciones rápidas.
Sus preguntas no fueron sobre mis capacidades técnicas, sino sobre mi temple: “¿Sabe guardar secretos?”, “¿Le asusta la presión?”.

Respondí afirmativamente a ambas, aunque, en realidad, nunca supe si estaba preparada para lo que se venía.
Mi trabajo comenzó en un ambiente lleno de tensiones.
Raúl Velasco era un hombre de principios estrictos, y todo debía ser perfecto en su programa.
No había espacio para errores.
Recuerdo las largas horas de ensayos, las repeticiones, y el ambiente silencioso pero cargado de una presión palpable.
Raúl se encargaba de cada detalle, pero su trabajo no era solo el de conductor.
Él era quien decidía qué artistas se presentarían, quiénes serían rechazados, y hasta cómo se debía interpretar cada pieza.
Lo que sucedía tras las cámaras, en los pasillos o en su oficina, era un secreto guardado bajo llave.

Los artistas vivían bajo una constante tensión, sabían que su presencia en el programa podía catapultarlos a la fama, pero también que un error podría significar su desaparición.
Nunca olvidaré lo que sucedió con algunos de los artistas que fueron rechazados.
Raúl era inflexible cuando alguien no cumplía con sus expectativas, y no tenía reparos en dejar claro que el éxito en su programa era un privilegio, no un derecho.
Había una especie de pacto tácito entre todos los que trabajábamos en “Siempre en Domingo”.
Un pacto de silencio.
Sabíamos que las decisiones de Raúl no se discutían, que cualquier intento de cuestionarlas sería desechado sin contemplaciones.
Durante años, guardé silencio sobre las sombras que se cernían sobre el programa, sobre los secretos que nunca se compartían con el público.
Pero el peso de esos recuerdos, el silencio que me había impuesto, se ha vuelto demasiado grande.

Hoy, a mis 78 años, ya no tengo miedo de hablar sobre lo que vi detrás de las cámaras, sobre las sombras de “Siempre en Domingo”.
Porque hay cosas que, aunque el tiempo las haya enterrado, siguen siendo parte de la historia que nunca se contó.
Raúl Velasco, el hombre que todos conocían como el rey de la televisión mexicana, tenía un lado que solo unos pocos conocimos.
Ese lado que tomaba decisiones difíciles, que imponía un control absoluto sobre su programa, pero que también llevaba consigo las cargas de secretos que nunca se revelaron.
Hoy, después de tantos años de silencio, siento que es el momento de contar lo que realmente sucedió.
Porque la verdad, aunque dolorosa, debe salir a la luz.
Lo que viví en aquellos años no fue solo un trabajo, fue una lección de vida sobre el poder, la lealtad y las sombras que se esconden detrás del éxito.